Catilinia primera (continuación)
Si mis esclavos me temieran como los ciudadanos te temen, pensaría en dejar mi casa, y tú no resuelves abandonar esta ciudad. Y si viera que mis conciudadanos tuvieran de mí, aunque fuera injustamente, sospecha tan ofensiva, preferiría quitarme de su vista a que me mirara todo el mundo con malos ojos. Y tú, que por la conciencia de tus maldades sabes el justo odio que a todos inspiras, muy merecido desde hace tiempo, ¿vacilas en huir de la vista y presencia de aquellos cuyas ideas y sentimientos ofendes? Si tus padres te temieran y odiaran y no pudieras aplacarlos de modo alguno, creo que te alejarías de su vista. Pues la patria, madre común de todos nosotros, te odia y te teme, y hace tiempo sabe que sólo piensas en su ruina. ¿No respetarás su autoridad, ni seguirás su dictamen, ni te amedrentará su fuerza?
A ti se dirige, Catilina, y callando te dice: «Ninguna maldad se ha cometido desde hace años de que tú no seas autor; ningún escándalo sin ti; libre e impunemente, tú sólo mataste a muchos ciudadanos, y vejaste y saqueaste a los aliados; tú no sólo has despreciado las leyes y los tribunales, sino que los humillaste y violaste. Lo pasado, aunque insufrible, lo toleré como pude; pero el estar ahora amedrentada por ti sólo y a cualquier ruido temer a Catilina; ver que nada pueda intentarse contra mi que no dependa de tu aborrecida maldad, no es tolerable. Vete, pues, y líbrame de este temor; si es fundado, para que no acabe conmigo; si es infundado, para que alguna vez deje de temer.» Si, como he dicho, la patria te habla en esos términos, ¿no deberías atender su ruego, aunque no pueda emplear contra ti la fuerza? ¿Qué significa el haberte entregado tú mismo para estar bajo su custodia? ¿Qué indica el que tú mismo dijeras que, para evitar malas sospechas, querías habitar en casa de Manio Lépido, y que por no ser recibido en ella, me pidieses que te admitiera en la mía? Te respondí que no podía vivir contigo dentro de los mismos muros, puesto que, no sin gran peligro mío vivíamos en la misma ciudad, y entonces fuiste al pretor Quinto Metello; y rechazado también por éste te fuiste a vivir con tu amigo, el dignísimo Marco Marcelo, que te pareció sin duda el más diligente para custodiarte, el más sagaz para descubrir tus proyectos y el más enérgico para reprimirlos. Pero, ¿crees que debe estar muy lejos de la cárcel quien se ha juzgado a si mismo digno de ser custodiado? Siendo esto así, Catilina, y no pudiendo morir aquí tranquilamente, ¿dudas en marcharte a lejanas tierras para acabar en la soledad una vida tantas veces librada de justos y merecidos castigos?
«Propón al Senado mi destierro», dices, y aseguras que, si a los senadores les parece bien decretarlo, obedecerás. No haré yo una propuesta contraria a mis costumbres; pero sí lo necesario para que comprendas lo que los senadores opinan de ti. Sal de la ciudad, Catilina; libra a la República del miedo; vete al destierro, si lo que esperas es oír pronunciar esa palabra. ¿Qué es esto, Catilina? Repara, advierte el silencio de los senadores. Consienten en lo que digo y callan. ¿A qué esperas la autoridad de sus palabras si con el silencio te dicen su voluntad? Si lo que te he dicho se lo dijera a este excelente joven, Publio Sextio, a este esforzado hombre, Marco Marcelo, a pesar de mi dignidad de cónsul, a pesar de la santidad de este templo, con perfecto derecho me haría sentir el Senado su enérgica protesta. Pero lo oye decir de ti y, permaneciendo tranquilo, lo aprueba; sufriéndolo, lo decreta; callando, lo proclama. Y no solamente te condenan estos, cuya autoridad debe serte por cierto muy respetable cuanto en tan poco tienes sus vidas, sino también aquellos ilustres y honradísimos caballeros romanos y los esforzados ciudadanos que rodean el Senado, cuyo número pudiste ver hace poco y comprender su deseo y oír sus voces; cuyos brazos armados contra ti estoy conteniendo, y a quienes induciré fácilmente para que te acompañen hasta las puertas de esta ciudad que proyectas asolar.
Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Haber algo que te contenga? ¿Ser tú capaz de enmienda? ¿Esperar que voluntariamente te destierres? ¡Ojala te inspirasen los dioses inmortales tal idea! Veo, sin embargo, si mis exhortaciones te indujeran a ir al destierro, la tempestad de odio que me amenaza, por estar fresca la memoria de tus maldades, en el porvenir.
Poco me importa con tal que el daño sólo a mí alcance y no peligre la República. Pero en vano se esperará que te avergüences de tus vicios, que temas el castigo de las leyes, que cedas a las necesidades de la República; porque a ti, Catilina, no te retrae de la vida licenciosa la vergüenza; ni del peligro el miedo; ni del furor la razón. Por lo cual, como repetidamente te he dicho, vete, y si, cual dices, soy tu enemigo, excita contra mí el odio yendo derecho al destierro. Apenas podré sufrir las murmuraciones de la gente si así lo haces; apenas podré soportar el enorme peso de su aborrecimiento, si por el mandato del cónsul vas al destierro. Pero si quieres procurarme alabanzas y gloria, sal de aquí con el modestísimo grupo de tus malvados cómplices; únete con Malio; reúne a los perdidos, apártate de los buenos; haz guerra a tu patria; proclama el impío latrocinio para que se vea que no te he echado entre gente extraña sino invitado para que te unas a los tuyos. Pero, ¿por qué he de invitarte, cuando sé que has mandado gente armada al foro de Aurelio para que te aguarde; cuando se que está ya convenido con Malio y señalado el día; cuando sé que ya has enviado el Águila de plata que confío será fatal a ti y a los tuyos, y a la cual hiciste sagrario en tu casa para tus maldades? ¿Podrás estar mucho tiempo sin un objeto que acostumbras a venerar cuando intentas matar a alguien, pasando muchas veces tu impía diestra de su altar al asesinato de un ciudadano? Irás, por fin, adonde te arrastra tu deseo desenfrenado y furioso, que no te ha de causar esto pena, sino increíble satisfacción. Para tal demencia te creó la Naturaleza, te amaestró la voluntad y te reservó el destino.
Nunca deseaste, no digo la paz, ni la misma guerra, como no fuese una guerra criminal. Has reunido un ejército de malvados, formado de gente perdida, sin fortuna, hasta sin esperanza. ¡Qué contento el tuyo! ¡Qué transportes de placer! ¡Qué embriaguez de regocijo cuando en el crecido número de los tuyos no oigas ni veas un hombre de bien! Para dedicarte a este género de vida te ejercitaste en los trabajos, en estar echado en el suelo, no sólo a fin de lograr los estupros, sino también otras maldades, velando por la noche para aprovecharte del sueño de los maridos o de los bienes de los incautos. Ahora podrás demostrar tu admirable paciencia para sufrir el hambre, el frío, la falta de todo recurso que dentro de breve tiempo has de sentir. Al excluirte del consulado, logré al menos que el daño que intentaras contra la República como desterrado, no lo pudieras realizar como cónsul, y que tu alzamiento contra la patria, más que guerra se llame latrocinio. Ahora, padres conscriptos, anticipándome a contestar a un cargo que con justicia puede dirigirme la patria, os ruego que escuchéis con atención lo que voy a decir, y lo fijéis en vuestra memoria y en vuestro entendimiento. Si mi patria, que me es mucho más cara que la vida, si toda Italia, si toda la República dijera: «Marco Tulio, ¿qué haces? ¿Permitirás salir de la ciudad a aquel que ha demostrado que es enemigo, al que ves que va a ser general de los sublevados, al que sabes que aguardan estos en su campamento para que los acaudille, al autor de las maldades y cabeza de la conspiración, al que ha puesto en armas a los esclavos y a los ciudadanos perdidos, de manera que parezca, no que lo has echado de Roma, sino que lo has traído a ella? ¿Por qué no mandas capturarlo, por qué no ordenas matarlo? ¿Por qué no dispones que se le aplique el mayor suplicio? ¿Qué te lo impide? ¿Las costumbres de nuestros antepasados? Pues muchas veces en esta República los particulares dieron muerte a los ciudadanos perniciosos. ¿Las leyes relativas a la imposición del suplicio a los ciudadanos romanos? Jamás en esta ciudad conservaron derecho de ciudadanía los que se sustrajeron a la obediencia de la República. ¿Temes acaso la censura de la posteridad? ¡Buena manera de demostrar tu agradecimiento al pueblo romano, que, siendo tú conocido únicamente por tu mérito personal, sin que te recomendase el de tus antepasados, te confirió tan temprano el más elevado cargo, eligiéndote antes para todos los que le sirven de escala, será abandonar la salvación de tus conciudadanos por librarte del odio o por temor a algún peligro! Y si temes hacerte odioso, ¿es menor el odio engendrado por la severidad y la fortaleza que el producido por la flojedad y el abandono? Cuando la guerra devaste Italia y aflija a las poblaciones, cuando ardan las casas, ¿crees que no te alcanzará el incendio de la indignación pública?»A estas sacratísimas voces de la patria y a los que en su conciencia opinan como ella, responderé brevemente. Si yo entendiera, padres conscriptos, que lo mejor en este caso era condenar a muerte a Catilina, ni una hora de vida concedería a ese gladiador; porque si a los grandes hombres y eminentes ciudadanos la sangre de Saturnino, de los Gracos, de Flacco y de muchos otros facciosos no los manchó, sino que los honró, no había de temer que por la muerte de este asesino de ciudadanos me aborreciese la posteridad. Y aunque me amenazara esta desdicha, siempre he opinado que el aborrecimiento por un acto de justicia es para el aborrecido un título de gloria.
No faltan entre los senadores quienes no ven los peligros inminentes o, viéndolos, hacen como si no los vieran, los cuales, con sus opiniones conciliadoras, fomentaron las esperanzas de Catilina, y por no dar crédito a la conspiración naciente, le dieron fuerzas. Atraídos por la autoridad de éstos, les siguen muchos, no sólo de los malvados, sino también de los ignorantes; y si impusiera el castigo, me acusarían éstos de cruel y tirano. En cambio entiendo que si éste que nos oye va a capitanear las tropas de Malio, no habrá ninguno tan necio que no vea la conspiración, ni tan perverso que no la confiese. Creo que con matar a éste disminuiríamos el mal que amenaza a la República, pero no lo atajaríamos para siempre; y si éste se va seguido de los suyos y reúne todos los demás náufragos recogidos de todas partes, no solo se extinguirá esta peste tan extendida en la República, sino que también se extirparán los retoños y semillas de todos nuestros males.
Hace mucho tiempo, padres conscriptos, que andamos entre estos riesgos de conspiraciones y asechanzas; pero no sé por qué fatalidad todas estas antiguas maldades, todos estos inveterados furores y atrevimientos han llegado a sazón en nuestro consulado; y si de tantos conspiradores sólo suprimimos éste, acaso nos veamos libres por algún tiempo de estos cuidados y temores; pero el peligro continuará, porque está dentro de las venas y entrañas de la República. Así como a veces los gravemente enfermos, devorados por el ardor de la fiebre, si beben agua fría creen aliviarse, pero sienten después más grave la dolencia, de igual modo la enfermedad que padece la República, aliviada por el castigo de éste, se agravará después por quedar los otros con vida.
Que se retiren, pues, padres conscriptos, los malvados, y, apartándose de los buenos, se reúnan en un lugar: que los separe un muro de nosotros, como ya he dicho muchas veces; dejen de poner asechanzas al cónsul en su propia casa, de cercar el tribunal del pretor urbano, de asediar la Curia armados de espadas, de reunir manojos de sarmientos para prender fuego a la ciudad. Lleve, por fin, cada ciudadano escrito en la frente su sentir respecto de la República. Os prometo, padres conscriptos, que, gracias a la activa vigilancia de los cónsules, a vuestra gran autoridad, al valor de los caballeros romanos y a la unión de todos los buenos, al salir Catilina de Roma todo lo veréis descubierto, claro, sujeto y castigado. Márchate, pues, Catilina, para bien de la República, para desdicha y perdición tuya y de cuantos son tus cómplices en toda clase de maldades y en el parricidio; márchate a comenzar esa guerra impía y maldita. Y tú, Júpiter, cuyo culto estableció Rómulo bajo los mismos auspicios que esta ciudad, a quien llamamos Stator por ser conservador de Roma y de su Imperio, alejarás a éste y a sus cómplices de tus altares y de los otros templos, de las casas y murallas; librarás de sus atentados la vida y los bienes de todos los ciudadanos y a los perseguidores de los hombres honrados, enemigos de la patria, ladrones de Italia, unidos en asociación criminal para realizar maldades, los condenarás en vida y muerte a eternos suplicios.












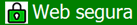
 63 usuarios conectados
63 usuarios conectados