LIBRO X
Se abre la mansión del todopoderoso Olimpo entretanto
y llama a asamblea el padre de los dioses y rey de los hombres
en la sede sidérica de donde en lo alto todas las tierras
y el campo de los Dardánidas contempla y los pueblos latinos.
Toman asiento en las salas de dos puertas, comienza él mismo:
«Poderosos habitantes del cielo, ¿por qué así han cambiado
vuestras opiniones y tanto porfiáis con ánimo inicuo?
Había yo decidido que Italia no hiciera la guerra a los teucros,
¿a qué esta discordia contra mis órdenes? ¿A unos y otros
qué miedo ha llevado a empuñar las armas y provocar la guerra?
Vendrá el momento justo (no lo adelantéis) para el combate,
cuando la fiera Cartago al alcázar romano un día
cause gran exterminio y abra los Alpes;
entonces será bueno competir en odios y entonces usar la fuerza.
Dejadlo ahora y sellad contentos un pacto de tregua.»
Júpiter así en pocas palabras; mas la áurea Venus
no poco le repuso:
«Padre mío, oh, poder eterno sobre hombres y cosas
(pues ¿qué otra cosa hay que implorar ya podamos?).
Viendo estás cómo provocan los rútulos y Turno se pasea
orgulloso en sus caballos y avanza henchido por un Marte
propicio. Las murallas, aun cerradas, no cubren ya a los teucros;
se traban los combates y se llenan los fosos de sangre.
Eneas sin saberlo está lejos. ¿No dejarás ya nunca
que se levante el sitio? Otra vez amenaza el enemigo los muros
de la naciente Troya y de nuevo otro ejército,
y otra vez se alza desde la Arpos etolia el Tidida
contra los teucros. Así que creo que faltan sólo mis heridas,
y siendo hija tuya estoy esperando las armas mortales.
Si sin tu aprobación y en contra de tu numen los troyanos
vinieron a Italia, que laven su pecado y no les brindes
tu auxilio; si, por el contrario, tanto oráculo siguieron
que les daban dioses celestes y Manes, ¿por qué puede nadie
cambiar ahora tus órdenes y por qué fundar nuevos hados?
¿Para qué mencionar el incendio de las naves en la costa ericina,
para qué al rey de las tormentas y los vientos furiosos
lanzados desde Eolia, o a Iris enviada por las nubes?
Ahora incluso a los Manes (esto era cuanto quedaba
por probar) provoca y Alecto, enviada de pronto a lo alto,
anda como loca por las ciudades de Italia.
Nada me mueve ya el imperio. Lo hemos estado esperando,
mientras hubo fortuna. Que venzan quienes quieras que venzan.
Si ninguna región deja para los teucros tu esposa
cruel, padre mío, por las ruinas humeantes de Troya
destruida te pido: permíteme sacar de entre las armas
incólume a Ascanio, deja que sobreviva mi nieto.
Que Eneas se vea arrojado a aguas desconocidas, sea,
y que vaya por donde le consienta Fortuna:
pero que sea yo capaz de proteger a aquél y librarlo de una cruel guerra.
Mía es Amatunte, más la alta Pafos y Citera
y las moradas ¡dalias: que abandone las armas y pueda
pasar aquí sus años sin gloria. Manda que Cartago
aplaste a Ausonia con gran poder; nada estorbará entonces
a las ciudades tirias. ¿De qué ha servido evitar de la guerra
la peste y haber escapado entre las llamas argivas,
y haber pasado tantos peligros en el mar y la vasta tierra
mientras buscan el Lacio los teucros y una Pérgamo renacida?
¿No habría sido mejor establecerse en las postreras cenizas de la patria
y en el solar en el que Troya estuvo? Devuélveles, te pido,
el Jano y el Simunte, pobres de ellos, y concede a los teucros, padre mío,
de nuevo revivir los avatares de Troya.» Entonces Juno soberana,
gravemente enojada: «¿Por qué me obligas a romper
un silencio profundo y a desvelar con palabras un dolor secreto?
¿Quién de los hombres o de los dioses empujó a Eneas
a emprender la guerra y llegar enemigo ante el rey Latino?
A Italia llegó por impulso de los hados (sea),
empujado por las locuras de Casandra. ¿Acaso le hemos animado
a dejar su campamento y encomendar su vida a los vientos?
¿O a confiar a un niño el mando de la guerra y sus muros,
o a turbar la lealtad tirrena y a unos pueblos tranquilos?
¿Qué dios lo puso en peligro o de los nuestros qué cruel
poder? ¿Dónde está aquí Juno, o Iris enviada por las nubes?
Es injusto que los ítalos rodeen la Troya que nace
con llamas y que Turno se establezca en la tierra de sus padres,
siendo Pilumno su abuelo y su madre la diva Venilia.
¿Y qué si los troyanos atacan a los latinos con negra tea,
someten a su yugo campos ajenos y el botín se llevan?
¿Y qué si roban suegros y arrancan de su regazo a las prometidas,
piden con la mano la paz y cuelgan las armas de sus popas?
Tú puedes salvar a Eneas de manos de los griegos,
y ocultarlo en la niebla y los vientos inanes,
y puedes convertir sus barcos en otras tantas Ninfas,
¿y me estará a mí vedado ayudar un poco a mi vez a los rútulos?
«Eneas sin saberlo está lejos»: pues que lejos esté y no lo sepa.
Tuyas son Pafos y el Idalio, tuya la alta Citera:
¿por qué provocas a una ciudad preñada de guerras
y a unos ásperos corazones? ¿Acaso yo intento destruir el lábil poder
de los frigios? ¿Yo? ¿Y quién enfrentó a los pobres troyanos
con los aqueos? ¿Cuál fue el motivo de que Asia y Europa
se alzasen en armas y un rapto rompiera sus pactos?
¿Guiado por mí el adúltero dardanio entró en Esparta,
o le di yo las flechas y fomenté la guerra con la ayuda de Cupido?
Entonces debieron tener miedo los tuyos; tarde te alzas ahora
en injusta protesta y promueves vanas disputas.»
Con tales palabras hablaba Juno, y se agitaban todos
los habitantes del cielo con parecer diverso igual que en los bosques
cuando atrapados los soplos primeros se agitan y levantan murmullos
invisibles anunciando a los marinos los vientos que llegan.
Entonces el padre todopoderoso que ostenta el mando de las cosas
comienza (mientras él habla calla la alta morada de los dioses,
tiembla la tierra desde el fondo, el alto éter enmudece,
se posan entonces los Céfiros y aquieta el mar su plácida llanura):
«Recibid, pues, estas palabras mías y clavadlas en vuestros corazones.
Puesto que no es posible unir a ausonios y troyanos
en un pacto ni encuentra su final vuestra discordia,
sea cual sea la fortuna que hoy tiene cada cual, sea
como sea la esperanza que labra, rútulo o troyano, no haré yo distinciones,
bien que por los hados de los ítalos se asedie el campamento,
bien por un mal paso de Troya y siniestros presagios.
Y no libro a los rútulos. Las propias empresas darán a cada uno
fatigas y fortuna. Júpiter será el rey de todos por igual.
Hallarán los hados su camino.» Por los ríos de su hermano estigio,
por los torrentes de pez y las orillas del negro remolino
asintió, e hizo también el Olimpo entero con su gesto.
Así acabó de hablar. Júpiter se alzó entonces en su trono
de oro, y en corro lo llevan al umbral los habitantes del cielo.
Prosiguen entre tanto los rútulos en torno a todas las puertas,
a los hombres tumban de muerte y rodean de llamas las murallas.
Mas la legión de los Enéadas se mantiene asediada en su encierro
y ninguna posibilidad de huir. Están los desgraciados en las altas torres
inútilmente, y en rala corona ciñen los muros
Asio el Imbrásida y Timetes Hicetaonio
y los dos Asáracos y Tímber, ya mayor, con Cástor,
la primera línea; a éstos acompañan ambos hermanos
de Sarpedón, Temón y Claro, de la alta Licia.
Acmón Lirnesio toma esforzándose con todo el cuerpo
un enorme peñasco, parte no pequeña de un monte,
ni menor que Clitio su padre ni que su hermano Menesteo.
Unos se esfuerzan por defender con lanzas, otros con piedras,
en preparar más fuego y en montar en la cuerda las flechas.
Y él mismo entre todos, justísima cuita de Venus,
míralo: el niño dardanio con su hermosa cabeza cubierta
resplandece como una gema que divide el oro amarillo,
ornato del cuello o la cabeza, o como incrustado
con pericia en el boj o en el terebinto de Órico
luce el marfil; su cuello de leche recibe el cabello
suelto que un aro ciñe de blando oro.
También a ti, Ísmaro, te vieron magnánimos pueblos
dirigir tus golpes o armar las cañas con veneno,
noble hijo de la casa meonia donde pingües cultivos
trabajan los hombres y el Pactolo los riega con oro.
Allí estaba Mnesteo también, a quien ennoblece la gloria
primera de haber expulsado a Turno del bastión de los muros,
y Capis, de quien toma su nombre la ciudad de Campania.
Unos y otros libraban los combates
de una dura guerra: en medio de la noche Eneas surcaba las aguas.
Pues cuando de parte de Evandro llegó al campo etrusco,
se presenta ante el rey y al rey dice su nombre y su linaje,
qué es lo que busca y qué ofrece, las armas que Mecencio
se está ganando, y le cuenta la violencia del pecho
de Turno; qué confianza merecen las cosas de los hombres
le advierte y mezcla sus ruegos. Tarconte no duda
en prestarle su apoyo y sellan la alianza; los lidios entonces,
por voluntad de los dioses y libres del destino, suben a las naves
bajo el mando de un jefe extranjero. El barco de Eneas,
el primero, lleva en el espolón leones frigios
y el Ida en lo alto, gratísimo a los teucros fugitivos.
Allá va sentado el gran Eneas y consigo da vueltas
a los varios sucesos de la guerra, y, a su izquierda, Palante
clavado a su lado le pregunta bien por las estrellas, la ruta
en una noche oscura, bien por cuanto pasó por mar y por tierra.
Abrid, diosas, ahora el Helicón y entonad vuestro canto,
qué fuerzas van siguiendo desde etruscas riberas
a Eneas y arman sus naves y se dejan llevar por el agua.
Másico surca el primero las olas con su tigre de bronce;
con él un grupo de mil jóvenes, cuantos las murallas de Clusio
dejaron y la ciudad de Cosas, que tienen por armas las flechas
y las ligeras aljabas sobre los hombros y los arcos mortales.
Con él el torvo Abante: toda su tropa relucía
con armas insignes y su nave con un Apolo de oro.
Seiscientos le había dado la ciudad de Populonia,
jóvenes expertos en la guerra, y trescientos Ilva,
isla generosa de inagotables minas del metal de los cálibes.
El tercero, aquel célebre intérprete de hombres y dioses, Asilas,
a quien los nervios de los animales y las estrellas del cielo obedecen
y las lenguas de los pájaros y los fuegos presagiosos del rayo;
lleva a mil en formación cerrada erizada de lanzas.
A éstos les manda obedecer Pisa, ciudad alfea de origen
y etrusca de solar. Sigue el bellísimo Ástir,
Ástir fiado en su caballo y en sus armas multicolores.
Trescientos más le suman (con una sola voluntad de acudir)
los que viven en Cere, los de los campos del Minión,
y la vieja Pirgos y la insana Graviscas.
No podía yo olvidarte, fortísimo en la guerra Cúnaro,
jefe de los lígures, y Cupavón, seguido de pocos,
en cuya cabeza se yerguen las plumas del cisne
(Amor, vuestro crimen) y el recuerdo de la forma paterna.
Pues cuentan que Cicno de duelo por el amado Faetonte,
entre las frondas de los chopos y la sombra de sus hermanas
mientras canta y consuela su triste amor con la Musa,
alcanzó una canosa vejez de blanda pluma,
dejando las tierras y ganando con su voz las estrellas.
Su hijo, acompañando a tropas de su edad en la flota,
impulsa con los remos el enorme Centauro: altísimo
asoma en el agua y con una gran roca amenaza
a las olas y surca el mar profundo con larga quilla.
También Ocno lleva su ejército desde las riberas paternas,
hijo de la adivina Manto y del río etrusco,
que te dio a ti los muros, Mantua, y el nombre de su madre,
Mantuca rica en antepasados, si bien no todos de la misma raza;
tiene una triple estirpe con cuatro pueblos bajo cada una,
ella misma cabeza de estos pueblos; sus fuerzas, de sangre etrusca.
De aquí también Mecencio arma a quinientos en su contra
a los que desde el padre Benaco, cubierto de glaucas cañas,
el Mincio llevaba al mar en nave de guerra.
Va, majestuoso, Aulestes en lo alto y golpea las olas
con cien remos, espuman las aguas al agitarse el mármol.
Lo lleva el inmenso Tritón que espanta a las olas azules
con su caracola; al nadar aparece como hombre
su híspida figura hasta el costado, en pez acaba el vientre
y murmura el agua espumante bajo el pecho del monstruo.
Tantos escogidos capitanes iban en treinta naves
en ayuda de Troya y cortaban con el bronce los campos de sal.
Y ya el día había dejado el cielo y la madre Febe
recorría el centro del Olimpo con noctámbulo carro.
Eneas (pues no da el cuidado reposo a sus miembros),
sentado, gobierna el timón y dirige las velas.
Y he aquí que, a mitad de camino, le sale al encuentro
el coro de sus compañeras las Ninfas, a quienes había ordenado
la madre Cibeles ser diosas del mar y de naves
Ninfas las hizo; nadaban a la vez y surcaban las olas,
igual que antes sus proas de bronce se erguían en las playas.
Reconocen de lejos a su rey y lo rodean en corro;
Cimódoce, la mejor de ellas para hablar, se coloca
detrás y agarra su popa con la diestra y saca la espalda
al tiempo que rema con la izquierda en las aguas calladas.
Y sin que la conozca así, le dice: «¿Estás despierto, Eneas,
hijo de dioses? Sigue despierto y da soga a tus velas.
Somos nosotras, los pinos de la sagrada cumbre del Ida
hoy Ninfas del mar, tu flota. Cuando a nosotras,
prestas para zarpar, el pérfido rútulo a hierro y fuego nos amenazaba,
rompimos sin quererlo tus amarras y te hemos buscado
por el mar. Esta forma nos dio la madre, piadosa,
y nos mandó ser diosas y pasar bajo las olas la vida.
Pero es que el niño Ascanio está detrás del muro y los fosos,
en medio de las flechas y los latinos erizados de guerra.
Los jinetes arcadios ya están en los lugares señalados
con los etruscos valerosos; es firme opinión de Turno,
para que no lleguen al campamento, hacerles frente antes.
Así que, ¡arriba!, y en cuanto llegue la Aurora
llama a las armas a tus aliados y empuña el escudo que invicto
te dio el señor del fuego y lo cercó con bordes de oro.
La luz de mañana, si no tomas en vano mis palabras,
contemplará montones ingentes de rútulos muertos.»
Así dijo, y al retirarse empujó con la diestra la alta
nave con gran habilidad: escapa ella entre las aguas
más veloz que una lanza y que la flecha que alcanza a los vientos.
Después las demás aceleran la marcha. Nada sabiendo atónito se queda
el troyano Anquisíada, mas levanta su ánimo con el augurio.
Entonces suplica brevemente mirando la bóveda del cielo:
«Alma Madre Idea de los dioses que el Díndimo amas
y las ciudades llenas de torres y los leones uncidos bajo el yugo:
tú eres ahora mi guía en la lucha; cúmpleme con bien
el augurio y asiste a los frigios, diosa, con pie favorable.»
Sólo esto dijo, y entretanto corría ya el día de nuevo
con luz madura y había puesto en fuga a la noche;
ordena al punto a sus aliados seguir sus órdenes
y que dispongan su ánimo para las armas y se apresten al combate.
Y tiene ya a la vista a los teucros y su campamento
de pie en lo alto de su popa, cuando alzó en la izquierda
el escudo de fuego. Lanzan un grito a los astros
los Dardánidas desde los muros, nueva esperanza sus iras enciende,
arrojan dardos con la mano como cuando bajo negras nubes
hacen señales las grullas estrimonias y rompen el éter
con sus graznidos y evitan los Notos con clamor gozoso.
Y asombroso parece todo esto al rey rútulo y los jefes
ausonios, hasta que pueden ver vueltos hacia la costa
los barcos y el mar llenarse por completo de naves.
Le arde el yelmo en la cabeza y deja caer de lo alto
su llama el penacho y gran fuego vomita el escudo de oro.
No menos que cuando lúgubres enrojecen en la noche
limpia los cometas de sangre o el ardor de Sirio,
el que trae a los mortales enfermos la sed y los morbos
nace y entristece con siniestra luz el cielo.
Sin embargo, no abandonó su confianza al bravo Turno
en ocupar primero la playa y arrojar de tierra a los que llegaban:
«Aquí está lo que pedisteis con vuestros votos, aplastarlos con la diestra.
El propio Marte está en manos de los hombres. Acordaos ahora
cada cual de su esposa y su casa, recordad ahora las grandes
hazañas, la gloria de los padres. Corramos antes al agua
mientras dudan y vacilan sus primeros pasos al desembarcar.
A los audaces ayuda la fortuna.»
Esto dice y medita en su interior a quién mandar puede
al combate y a quién confiar los muros asediados.
Entretanto Eneas hace bajar de las altas naves
por puentes a sus compañeros. Muchos observan el reflujo
del mar al descender y se lanzan de un salto a los bajíos
y otros por los remos. Tarconte, explorando la orilla,
por donde vados no espera y la ola no murmura al romperse
sino que llega el mar inofensivo en creciente oleada,
hace virar de pronto la proa y pide a sus hombres:
«Ahora, tropa escogida, caed sobre los fuertes remos;
levantad, moved las naves, hended con las quillas
esta tierra enemiga y que se abra su propio surco la carena.
Y no dudo en estrellar mi nave en tal atracada
si con ello me apodero de esta tierra.» Luego que dijo esto
Tarconte, se alzaron sobre los remos sus compañeros
y metieron en los campos latinos las naves espumantes,
hasta poner en seco los rostros e ilesas
varar todas las carenas. Mas no tu nave, Tarconte:
pues clavada en los vados mientras pende en un bajío
peligroso vacilando largo rato y las olas fatiga,
se deshace y lanza al agua a los hombres
a quienes estorban los trozos de los remos y los bancos
que flotan y al tiempo la ola les arrastra de los pies en su reflujo.
Y no entretiene a Turno torpe retraso, sino que toma raudo
todo su ejército contra los teucros y frente les hace en la playa.
Dan la señal. Eneas fue el primero en atacar a las agrestes
tropas, augurio del combate, y abatió a los latinos
matando a Terón, gran guerrero que a Eneas desafiaba
por su voluntad. A él con la espada y por las escamas de bronce
y la túnica áspera de oro le bebe en el costado abierto.
Y luego hiere a Licas, quien fue sacado de su madre ya muerta
y consagrado a ti, Febo: ¿a qué fin de pequeño
pudo librarse de la suerte del hierro? Y al duro Ciseo no lejos
y al enorme Gías que rompían con maza las líneas
arrojó a la muerte; de nada les valieron las armas
de Hércules ni la fuerza de sus manos ni el padre Melampo,
compañero de Alcides mientras le impuso la tierra
graves trabajos. Y ahí Farón: mientras se jacta con voces vanas,
blandiendo la jabalina se la clava en la boca que grita.
Tú también, Cidón infeliz, mientras seguías a tu nuevo goce,
a Clitio, al que amarilleaban las mandíbulas con su primer bozo;
abatido por la diestra dardania, olvidando de los amores
de los jóvenes que nunca te faltaban, digno de compasión yacerías
si no hubiera salido a su encuentro, compacta, la cohorte
de los hermanos, la progenie de Forco en número de siete y que siete dardos
lanzan; parte rebotan contra el yelmo y el escudo
inútiles, parte los desvía la madre Venus cuando silban
junto a su cuerpo. Se dirige Eneas al fiel Acates:
«Pásame dardos, que ni uno arrojará en vano mi diestra
contra los rútulos de los que en las llanuras de Troya
se clavaron en el cuerpo de los griegos.» Toma entonces una gran lanza
y la arroja: ella, volando, traspasa el bronce del escudo
de Meón y rompe a la vez la coraza y el pecho.
Acude en su ayuda su hermano Alcánor y con la diestra
sujeta al hermano que cae: otra lanza le atraviesa el brazo
y se escapa y mantiene su camino ensangrentada,
y del hombro le cuelga por los tendones la diestra moribunda.
Numitor entonces sacó la lanza del cuerpo de su hermano
y la envió contra Eneas, mas no se le dio
alcanzarle de lleno y rozó el muslo del gran Acates.
Aquí acude Clauso con su cuerpo juvenil fiado
en los de Cures, y hiere de lejos a Dríope con rígida lanza
blandida con fuerza, bajo el mentón y atravesando la garganta
cuando hablaba, le quita a la vez la voz y la vida. Golpea
él con su frente la tierra y arroja por la boca espesa sangre.
Abate también de diversas maneras a tres tracios
del noble linaje de Bóreas y a tres que envía
el padre Idas y la patria Ismara. Acude Haleso
y el grupo de auruncos, llega también la prole de Neptuno,
Mesapo señalado por sus caballos. Tratan de rechazarse
unos y otros: se combate en los mismos umbrales
de Ausonia. Como a lo ancho del cielo, discordes,
traban combate los vientos con ánimo y fuerzas iguales
sin que ninguno ceda, ni el mar, ni las nubes;
incierta largo tiempo parece la lucha y todos se alzan contra todos:
no de otro modo la línea troyana y la línea latina
se enfrentan, el pie se pega al pie, hombres apretados contra hombres.
Mas en otra parte, por donde un torrente arrastraba
rodando muchas piedras y arbustos arrancados de la orilla,
a los arcadios no acostumbrados a aguantar ataques a pie,
Palante cuando les vio dar la espalda al Lacio que les perseguía
porque la difícil naturaleza del lugar les había hecho
soltarlos caballos, última solución en situaciones desesperadas,
ya con ruegos, ya con amargas palabras su valor enciende:
«¿A dónde huís, compañeros? Por vosotros y por vuestras hazañas,
por el nombre de nuestro rey Evandro y las guerras ganadas
y por mi esperanza, que me nace ahora émula de la gloria de mi padre,
no os confiéis a vuestros pies. Un camino hay que abrir con la espada
entre los enemigos. Por donde más denso es el cerco de soldados,
por ahí os llama con vuestro jefe Palante la patria sagrada.
Ningún poder divino nos acosa, mortales somos atacados
pon un enemigo mortal; la misma fuerza tenemos y las mismas manos.
Mirad: el mar nos encierra con la gran barrera de sus aguas
y no hay ya tierra para huir. ¿Vamos al piélago o a Troya?»
Esto dice, y se arroja en medio del apretado grupo de enemigos.
Frente le hace el primero enviado por hados inicuos
Lago. A éste, mientras arranca un peñasco de gran peso,
le clava un dardo disparado y se lo mete donde el espinazo
separa las costillas, y el asta recibe
clavada en sus huesos. No logra Hisbón sorprenderlo
aunque lo intentaba; pues se le adelanta Palante
cuando corría enfurecido y por la muerte cruel del compañero
incauto, y clava su espada en el pulmón hinchado.
Busca después a Estenio y a Anquémolo de la antigua
estirpe de Reto, el que osó mancillar el lecho de su madrastra.
También vosotros, gemelos, caísteis en las llanuras rútulas,
Larides y Timbro, prole parecidísima de Dauco,
indiscernible para los suyos y grata confusión de sus padres;
mas hoy Palante os infligió crueles diferencias.
Pues a ti, Timbo, la espada de Evandro te arrancó la cabeza;
a ti, Larides, como suyo te busca la diestra cortada
y saltan los dedos moribundos y aún empuñan el hierro.
A los arcadios encendidos por la arenga que contemplaban de su héroe
las gloriosas acciones, dolor y pudor les arman contra los enemigos.
Luego Palante atraviesa a Reteo que escapaba junto a él
en su carro. Esto y sólo esto sirvió a Ilo de retraso;
pues contra Ilo iba dirigida desde lejos la fuerte lanza
cuyo camino Reteo interceptó, óptimo Teutrante,
huyendo de ti y de tu hermano Tires, y arrojado del carro
hiende medio muerto los campos de los rútulos con sus talones.
Y como cuando según su voto se levantan los vientos
en verano y enciende en los bosques el pastor fuegos dispersos,
y de pronto si alcanzan el centro se extienden por los anchos
campos en un hórrido frente de Vulcano mientras él, victorioso,
se sienta a contemplar las llamas triunfantes:
no de otro modo se agrupa todo el valor de los compañeros
en tu ayuda, Palante. Mas Haleso, fiero en la guerra,
se lanza en su contra y se protege tras sus armas.
Acaba así con Ladón y Ferete y Demódoco,
con la brillante espada cercena a Estrimonio la diestra
lanzada contra su garganta; con una piedra hiere el rostro de Toante
y dispersa sus huesos mezclados con los sesos ensangrentados.
Su padre, previendo el destino, había ocultado a Haleso en los bosques;
cuando anciano cerró los ojos blanquecinos con la muerte,
pusieron su mano las Parcas y lo consagraron de Evandro
a las armas. Contra él se dirige Palante rezando así primero:
«Da, padre Tíber, ahora fortuna a este hierro que pienso
lanzar y un camino a través del pecho del duro Haleso.
Tu encina tendrá estas armas y los despojos de ese hombre.»
Y lo escuchó el dios; mientras Haleso a Imaón protegía,
ofrece el infeliz su pecho inerme a la flecha arcadia.
Mas no deja Lauso, parte notable de la guerra,
que se espanten sus tropas por muerte tan señera: a Abante
mata el primero al hacerle frente, nudo y soporte del combate.
Caen los hijos de Arcadia, caen los etruscos
y vosotros, teucros que con vida escapasteis de los griegos.
Se enfrentan las líneas con caudillos y fuerzas iguales;
los últimos empujan el frente y la multitud no deja
que se muevan ni manos ni armas. Les insta y anima de un lado Palante
y del otro Lauso, que no se llevan mucho en edad;
gallardos de presencia, la Fortuna les había negado
el retorno a la patria. No toleró, sin embargo,
que se enfrentasen el que reina en el gran Olimpo;
les aguarda en seguida su destino bajo un enemigo más grande.
Entretanto su divina hermana a Turno aconseja
relevar a Lauso, y con carro volador corta el centro de las líneas.
Cuando ve a sus hombres: «Es hora de dejar el combate;
haré frente yo solo a Palante, Palante es cosa mía.
¡Cómo me gustaría que de espectador estuviera su padre!»
Esto dice, y salieron sus compañeros del campo, según se les mandaba.
Y, al retirarse los rútulos, pasmado el joven de la orgullosa orden
se asombra ante Turno y por su cuerpo enorme
lleva sus ojos y con fiera mirada en todo se fija de lejos,
y con tales palabras replica a las palabras del rey:
«Yo seré celebrado por conseguir despojos opimos
o por una muerte gloriosa; con las dos suertes se conforma mi padre.
déjate de amenazas.» Avanza luego al centro del campo;
helada corre la sangre en las entrañas de los arcadios.
Turno saltó de su carro, se dispone a enfrentársele
a pie, y como el león cuando ve desde alta atalaya
en el campo a lo lejos un toro que se apresta al combate
salta raudo, no otra es la imagen de Turno avanzando.
Cuando creyó que éste estaba al alcance de sus lanzas,
ataca Palante el primero, por si la suerte al audaz amparaba
de fuerzas desiguales, y dice así al cielo inmenso:
«Por la hospitalidad de mi padre y las mesas que visitaste,
Alcides, te pido, asísteme en esta gran empresa.
Que me vea quitarle moribundo las armas llenas de sangre
y lleven los ojos de Turno al morir mi victoria.»
Oyó Alcides al joven y ahogó un gran suspiro
en lo profundo del pecho y derramó lágrimas vanas.
Entonces habla el padre a su hijo con palabras de amigo:
«Fijado está el día de cada cual, breve e irreparable el tiempo
de la vida es para todos; mas al valor prolongar corresponde
la fama con hazañas. Al pie de las altas murallas de Troya
cayeron muchos hijos de dioses y con ellos murió también
Sarpedón, mi propia descendencia; también sus hados
llaman a Turno y llega al final del tiempo concedido.»
Así dice y de los campos de los rútulos aparta sus ojos.
Palante por fin arroja con gran fuerza su lanza
y saca de la hueca vaina la espada reluciente.
Aquélla, volando, cae donde termina el reparo
del hombro y abriéndose camino entre los bordes del escudo
mordió por último el gran cuerpo de Turno.
Turno a su vez la madera que acaba en punta de hierro
blande largo tiempo y contra Palante la arroja, y así exclama:
«¡Mira si mi arma no es más penetrante!»
Había dicho, y el escudo, tantas capas de hierro y de bronce
al que tantas veces da vuelta una piel de toro,
la punta lo traspasa por el centro con golpe vibrante
y perfora la defensa de la loriga y el pecho enorme.
Arranca Palante en vano el arma caliente de la herida:
por el mismo camino salen la sangre y la vida.
Cayó sobre la herida (sobre él resonaron sus armas)
y besa al morir con boca ensangrentada la tierra enemiga.
Turno alzándose sobre él:
«Acordaos, arcadios -dice- de mis palabras y llevadlas
a Evandro: le devuelvo a Palante según ha merecido.
Sea cual sea el honor de un túmulo, sea cual sea el consuelo de un sepulcro,
se lo concedo. No le va a costar poco de Eneas
la hospitalidad.» Y así que hubo hablado aplastó con el pie
izquierdo al muerto robándole del cinturón el peso enorme
con el crimen grabado: el grupo de jóvenes asesinados
a la vez en la noche de bodas horriblemente y los lechos de sangre,
que había trabajado en mucho oro el Eurítida Clono;
con este despojo pasea Turno en triunfo, gozoso por tenerlo.
¡Corazón de los hombres que ignora el destino y la suerte futura
y respetar soberbio la medida en la ocasión favorable!
Día vendrá en que el gran Turno deseará haber cobrado
un buen rescate por la vida de Palante y odiará estos despojos
y esta hora. Mas sus compañeros entre lágrimas y muchos gemidos
se llevan en gran número a Palante sobre su escudo.
¡Ay, tú, que volverás gloria grande y dolor a tu padre!
Este día primero te metió en la guerra y este mismo te saca,
y dejas, sin embargo, de rútulos montones inmensos.
Y ya llega volando hasta Eneas la fama no sólo de desgracia
tan grande, sino la cierta noticia de que están los suyos
cerca de la muerte, que es tiempo ya de auxiliar a los teucros en retirada.
Siega con la espada cuanto cae a su alcance y enfurecido
se abre ancho sendero entre las tropas con el hierro, Turno,
buscándote a ti, orgulloso de la sangre reciente. Palante, Evandro,
todo está en sus ojos, las mesas primeras que le acogieron
extranjero y las diestras unidas. Aquí a los cuatro
jóvenes hijos de Sulmón y a otros tantos que Ufente criara,
los coge vivos para inmolarlos a las sombras en sacrificio,
y regar con sangre de cautivos las llamas de la pira.
Luego dispara de lejos contra Mago la lanza enemiga:
éste la esquiva con astucia y pasa la lanza silbando por encima,
y así dice, suplicante agarrado a sus rodillas:
«Por los Manes de tu padre y la esperanza de Julo que crece
te suplico que guardes esta vida para mi hijo y para mi padre.
Tengo una noble casa, allí hay talentos enterrados
de plata labrada; tengo gran cantidad de oro trabajado
y sin trabajar. No depende de mí la victoria
de los teucros ni determinará resultado tan grande una sola vida.»
Dijo, y Eneas le devolvió estas palabras:
«Guarda para tus hijos todos esos talentos de oro
y de plata que dices. Turno ha acabado ya con esos
negocios de guerra al dar muerte a Palante.
Así lo sienten los Manes de mi padre Anquises y así Julo.»
Dicho esto agarra el yelmo con la izquierda y le clava
la espada hasta la empuñadura alzando la cabeza del suplicante.
Y no lejos Hemónides, sacerdote de Febo y de Trivia
a quien ceñía las sienes la ínfula con la banda sagrada,
todo brillante con la ropa y las insignias blancas.
Le sale al encuentro en el campo, y, según cae, se le pone
encima y lo mata, y lo cubre con una gran sombra; se carga
Seresto al hombro las armas mejores, trofeo para ti, rey Gradivo.
Abren un nuevo frente el nacido de la estirpe de Vulcano,
Céculo, y Umbrón llegado de los montes de los marsos.
Se enfurece con ellos el Dardánida: izquierda de Ánxur
y toda la orla del escudo le había cercenado con la espada
(había dicho aquél algo grande y había puesto su fuerza
en su palabra y quizá lanzaba su ánimo al cielo
y se había prometido las canas y unos largos años);
Tárquito, exultante en su contra con armas relucientes,
a quien la ninfa Dríope había parido para el silvícola Fauno,
salió al encuentro del enfurecido; éste, blandiendo su lanza,
atraviesa a la vez la loriga y la enorme mole del escudo,
y lanza por tierra la cabeza que en vano suplicaba
y mucho se aprestaba a decir, y el tibio tronco
haciendo rodar así dice con pecho enemigo:
«Ahí, temeroso, quédate ahora. No te pondrá en el suelo
tu madre piadosa ni tapará tus miembros con un sepulcro en la patria:
serás abandonado a las aladas fieras, o habrán de tragarte las aguas
con su remolino y peces hambrientos lamerán tus heridas.»
Persigue después a Anteo y a Luca, línea primera de Turno,
y al valeroso Numa y al rubio Camerte,
el hijo del magnánimo Volcente, el más rico en tierras
de los Ausónidas que reinó en la Amiclas silenciosa.
Cual Egeón, de quien dicen que cien brazos tenía
con sus cien manos y que echaba fuego por sus cincuenta
bocas y pechos, cuando contra los rayos de Jove
se agitaba con tantos escudos iguales, tantas espadas blandía;
así lanzó su furia Eneas victorioso por toda la llanura
luego que calentó su filo. Y mira cómo va contra los caballos
de la cuadriga de Nifeo y el pecho que se le enfrenta.
Y ellos, cuando le vieron acercarse gritando
horriblemente, se volvieron de miedo y, retrocediendo,
derriban al auriga y hacen volar su carro hacia la costa.
De pronto se interponen Lúcago y Líger, su hermano,
sobre una blanca biga; el hermano gobierna los caballos
con las riendas, Lúcago voltea fiero la espada desnuda.
No aguantó Eneas a quienes con hervor tan grande se enfurecían;
llegó corriendo y enorme se mostró con la lanza dispuesta.
A él Líger:
«No son los que ves caballos de Diomedes ni el carro de Aquiles
o los llanos de Frigia: ahora el fin de la guerra y de tus años
se cumplirá en estas tierras.» Vuelan a lo ancho tales
palabras del vesánico Líger. Mas no prepara el héroe troyano
palabras en su contra, que una lanza blande contra sus enemigos.
Cuando Lúcago echado sobre las riendas con su espada
azuzó a los caballos y se apresta al combate
con el pie izquierdo adelantado, llega la lanza por debajo del borde
del refulgente escudo y le perfora la ingle izquierda;
rueda, cayendo del carro, moribundo por el suelo.
Y el piadoso Eneas le habla con palabras amargas:
«Lúcago, no traicionó a tu carro la vergonzosa huida
de tus caballos, ni vanas sombras lo alejaron del enemigo.
Tú mismo has dejado tu yugo saltando de sus ruedas.» Así dijo
y sujetó a los animales; en el suelo las palmas inertes
tendía su hermano infeliz, derribado del carro:
«Por ti, por los padres que tal te engendraron,
héroe de Troya, perdona esta vida y compadécete del suplicante.»
Aún implorando Eneas: «No decías cosas como éstas
hace poco. Muere y que no deje el hermano al hermano.»
Entonces abre con su filo el pecho, los escondites del alma.
Así llenaba de muerte los campos el caudillo
dardanio, loco a la manera de un torrente de agua
o de negro turbión. Rompen la línea por fin y salen del campo
el niño Ascanio y la juventud en vano asediada.
A Juno entre tanto increpa Júpiter de pronto:
«¡Oh, hermana y a la vez gratísima esposa mía!
Como pensabas, Venus (y no te engañó tu idea)
sustenta a las fuerzas troyanas, ni vigorosa en la guerra
está la diestra de los hombres ni su ánimo fiero y dispuesto al peligro.»
Y Juno, sumisa: «¿Por qué, mi bellísimo esposo,
atormentas a la que afligida teme tristes palabras de tu parte?
Si la fuerza de tu amor estuviera conmigo como lo estuvo un día
y así conviene, no me dirías en esto que no,
tú que todo lo puedes, y podría sacar a Turno de la lucha
y rescatarlo incólume para Dauno, su padre.
Ahora, que muera y sufra castigo de los teucros con sangre piadosa.
Y, sin embargo, él recibió su nombre de nuestra estirpe
y es Pilumno su cuarto padre, y con mano generosa
y muchos presentes colmó a menudo tus umbrales.»
Brevemente le dice así el rey del etéreo Olimpo:
«Si me estás suplicando un retraso en la muerte que acecha
y una tregua para el joven que ha de caer y quieres que así lo determine,
dispón la huida de Turno y líbralo de la hora presente:
hasta aquí me es posible ceder. Pero si bajo estas plegarias
se esconde una venia más alta y piensas todo
remover y alterar la guerra, vana esperanza alimentas.»
Y Juno, llorando: «¿Y qué si lo que de palabra te pesa
lo concedieras en tu corazón y se otorgase esta vida a Turno?
Ahora le aguarda, inocente, un grave fin, o yo me engaño
sobre la verdad. Porque ¡ojalá sea yo burlada por un falso
temor y cambies tus planes, tú que puedes, para bien!»
Luego que pronunció estas palabras se lanzó de inmediato
desde el alto cielo envuelta en una nube y trayendo por los aires la tormenta,
y se encaminó al frente de Ilión y al campo laurente.
Luego la diosa con una vana nube una tenue sombra sin fuerzas
a semejanza de Eneas (prodigio de ver maravilloso)
adorna con las armas dardanias y el escudo y los penachos
simula de la divina cabeza, le pone palabras inanes,
le da una voz sin sentido y finge al andar sus pasos,
como al llegar la muerte es fama que vuelan las sombras,
o los sueños que engañan a los sentidos adormecidos.
Y salta la imagen dispuesta a las primeras líneas
a retar al héroe con sus dardos y con voces provocarlo.
Turno la persigue y arroja una lanza estridente
de lejos; ella vuelve la espalda y cambia sus pasos.
Fue entonces cuando Turno pensó que Eneas huía
y apuntó en su ánimo resuelto una vana esperanza:
«¿A dónde huyes, Eneas? No abandones el lecho prometido;
mi diestra te dará la tierra que has buscado por los mares.»
Vociferando así le sigue y hace brillar su espada
desenvainada y no ve que los vientos se llevan su alegría.
Había casualmente un barco atado al pico de una roca
con sus escalas dispuestas y el puente preparado,
con el que había llegado el rey Osinio de las costas de Clusio.
Aquí se metió rauda la imagen de Eneas que escapaba
para esconderse, y Turno la sigue no menos valiente
y vence los obstáculos y logra saltar los altos puentes.
Apenas había alcanzado la proa, rompe amarras la hija de Saturno
y se lleva por mares en reflujo la nave liberada.
Y al otro en su ausencia Eneas lo reta al combate
y manda a la muerte a muchos hombres que le hacen frente.
Luego la imagen leve no busca ya más escondites,
sino que vuela a lo alto y con una negra nube se confunde,
mientras un turbión hacia alta mar se lleva entretanto a Turno.
Mira hacia atrás ignorante de todo y sin agradecer la salvación
y tiende a las estrellas su voz y sus dos manos:
«Padre todopoderoso, ¿de tan grande infamia
me has creído digno y has querido que tal castigo sufriera?
¿Adónde voy? ¿De dónde he salido? ¿Qué fuga me lleva y cómo?
¿Volveré a ver de nuevo las murallas y el campo laurente?
¿Qué será de aquel puñado de hombres que me han seguido y a mis armas?
¿A todos los dejé (¡qué vergüenza!) en una muerte infanda
y ahora los veo dispersos y escucho los gemidos
de los que caen? ¿Qué pretendo? ¿Hasta dónde podrá abrirse
la tierra para tragarme? ¡Compadeceos al menos vosotros, vientos!
Contra las rocas y el acantilado (gustoso Turno os lo pide)
estrellad la nave, y clavad las sirtes en los bancos crueles,
que no me sigan los rútulos ni la fama que todo lo sabe.»
Esto diciendo en su ánimo vacila de un lado para otro,
loco dé vergüenza tan grande, si ha de clavarse
la espada y sacar por las costillas el filo desnudo
o si se arrojará en medio de las olas y ganará a nado
el curvo litoral y volverá de nuevo contra las armas de los teucros.
Tres veces probó una y otra vía, tres veces Juno soberana
lo detuvo y compadecida de ánimo sujetó al joven.
Se desliza cortando las aguas con olas y marea propicias
y llega a la antigua ciudad de Dauno su padre.
Y entretanto Mecencio exaltado por obra de Jove
le sucede en la lucha y arremete contra los teucros triunfantes.
Acuden las tropas tirrenas y a él con todos sus odios,
a ese hombre solo y con innúmeros disparos le atacan.
Él (como roca inmensa que avanza hacia el ponto
frente a la furia de los vientos y expuesta a las aguas,
toda la fuerza y ataques soporta, y en mar y cielo
firme permanece inamovible) a Hebro, prole de Dolicaon,
tumba en el suelo y con él a Látago y a Palmo fugitivo;
pero a Látago con una roca y un gran pedazo de monte
le alcanza en la boca y la cara de frente, a Palmo le hace
caer como un cobarde con los tendones cortados, y a Lauso concede
llevar en sus hombros las armas y poner en su casco los penachos.
Y lo mismo con Evante el frigio y Mimante, de Paris
compañero e igual, a quien Teano dio a luz siendo su padre
Amico la misma noche que, preñada de una tea,
la reina Ciseida a Paris; Paris en la ciudad de sus padres
yace, tiene a un desconocido Mimante la costa laurente.
Y como el jabalí arrojado de las cumbres del monte
por el mordisco de los perros, a quien el Vésulo cubierto de pinos
defendió muchos años y muchos los pantanos laurentes
lo alimentaron con su bosque de cañas; luego que cayó en las redes,
se detiene y gruñe feroz y eriza el espinazo
y nadie se atreve a irritarlo o a acercarse más,
sino que le atacan de lejos con lanzas y gritos seguros.
No de otro modo, de los que dirigen su justa ira contra Mecencio
ninguno osa enfrentársele con las armasen la mano,
y de lejos le retan con sus disparos y con gran griterío.
Mas él, impávido, hacia todas partes vacila
rechinando los dientes y sacude las lanzas de su escudo.
Acrón había venido de las antiguas tierras de Córito,
hombre griego, dejando en su huida sin cumplir una boda.
Cuando lo vio a lo lejos perturbando el centro de la línea,
rojo en las plumas y en la púrpura de la esposa pactada,
como el león hambriento que merodea a menudo entre altos apriscos
(pues se lo pide su vesánica hambre), si llega a ver una cabra
fugitiva o un ciervo que asoma con sus cuernos,
gozoso abre su enorme boca y eriza las crines y se clava
en las vísceras cayendo de lo alto; baña la boca feroz
la negra sangre;
así cayó raudo Mecencio en lo más denso del enemigo.
Acrón, infeliz, cae abatido y al morir golpea la negra tierra
con sus talones y llena de sangre las armas quebradas.
Y no creyó Mecencio oportuno matar a Orodes
cuando huía ni hacerle con su lanza ciega herida;
salió corriendo a su encuentro y, de hombre a hombre,
le hizo frente mejor que con engaños con armas valerosas.
Le derribó entonces y apoyando encima su lanza y su pie:
«Parte no despreciable de la guerra, soldados, yace el alto Orodes.»
Gritan con él sus compañeros siguiendo sus voces de triunfo,
y el otro a su vez, muriendo: «Vencedor seas quien seas,
no te alegrarás mucho sin que sea yo vengado; hados iguales
te están aguardando y ocuparás pronto este mismo suelo.»
Y a él Mecencio, con sonrisa mezclada de ira:
«Muere tú de momento. En cuanto a mí, el rey padre
de dioses y hombres verá.» Esto diciendo arrancó la lanza de su cuerpo.
Un duro descanso cayó sobre los ojos de Orodes y un sueño
de hierro, se apaga su luz para una noche eterna.
Cédico a Alcátoo mata, Sacrátor a Hidaspes
y Rapón a Partensio y a Orses durísimo de fuerzas,
Mesapo a Clonio y a Eriquetes Licaonio,
a uno cuando en tierra yacía arrojado de su caballo sin freno,
y al otro a pie. A pie también se había adelantado
Agis el licio, a quien derriba sin embargo Válero lleno del valor
de sus mayores, y a Tronio Salio y a Salio Nealces
con ardides, con la lanza y la flecha que sorprende de lejos.
Ya un grave Marte el duelo igualaba y las muertes
de todos; iguales mataban y caían iguales
vencedores y vencidos y ni unos ni otros conocían la huida.
Los dioses en la mansión de Jove lamentan ira tan vana
de ambos y que sufrieran los mortales fatigas tan grandes;
a un lado Venus y al contrario mira Juno Saturnia.
Pálida Tisífone se enfurece en medio de tantos millares.
Mecencio, por fin, blandiendo su enorme lanza,
avanza por el campo como un torbellino. Grande como Orión
cuando anda abriéndose camino por las aguas
sin fondo de Nereo y saca el hombro de las olas
o con añoso tronco que cogió en lo alto de los montes
avanza por tierra ocultando su cabeza entre las nubes;
tal se presenta Mecencio con vastas armas.
En su contra se dispone a marchar Eneas, que de lejos
lo ha visto en la formación. El otro impertérrito se planta
aguardando al magnánimo enemigo y en pie con su gran mole,
y luego que midió con la vista el alcance que la lanza precisaba:
« ¡Mi diestra, mi único dios, y el dardo que a lanzar me dispongo
me asistan ahora! Voto hacer de ti, Lauso, un trofeo
revistiéndote con los despojos que arranque de Eneas,
del ladrón.» Dijo, y de lejos disparó su lanza
estridente. Ella, volando, rebotó en el escudo y, lejos,
se fue a clavar entre el costado y los ijares del egregio Antor,
de Antor el compañero de Hércules que enviado por Argos
se había unido a Evandro y en la ciudad ítala se había instalado.
Cae el desgraciado por la herida de otro y al cielo
mira y recuerda la dulce Argos mientras se muere.
Lanza entonces su dardo el piadoso Eneas, que atraviesa
el cavo círculo de triple bronce, las capas de lino y el trabajo
tejido de tres pieles de toro y en lo profundo se asienta
de la ingle, mas no se llevó sus fuerzas. Rápido saca
Eneas del muslo la espada gozoso al ver la sangre
del tirreno y persigue decidido al que se tambalea.
Gimió profundamente por amor a su padre querido
cuando lo vio Lauso, y las lágrimas rodaron por su cara
(aquí la desgracia de una dura muerte y tus gloriosas gestas,
si el tiempo ha de otorgar confianza a empresa tan grande,
no he de callar en verdad ni a ti, joven digno de memoria);
aquél retrocediendo inútil y trabado se retiraba
y trataba de arrancar de su escudo la lanza enemiga.
Se lanzó el joven y se interpuso entre las armas
y, cuando alzaba ya su diestra y el golpe asestaba,
se metió bajo el filo de Eneas y lo aguantó,
retrasándole; le secundan los compañeros con gran griterío
mientras escapa el padre bajo el pequeño escudo del hijo,
y arrojan sus flechas y entorpecen de lejos al enemigo
con sus dardos. Eneas se enfurece y se mantiene a cubierto.
Y como cuando descargan las nubes con granizo
abundante y todo el que ara huye por los campos
y todo campesino y en seguro refugio se esconde el caminante
o en las orillas del río o bajo el arco de un alto peñasco,
mientras llueve en las tierras, para poder con el regreso del sol
aprovechar el día: así por todas partes rodeado de dardos
aguanta Eneas la nube de la guerra mientras todo
descarga, y a Lauso increpa y a Lauso amenaza:
«¿A dónde corres a morir, osando más de lo que puedes?
Tu amor te engaña, incauto..» Y no menos él
salta enloquecido y sube más alto la ira
cruel del caudillo dardanio, y recogen las Parcas
los cabos de los hilos de Lauso. Pues clava su fuerte espada
Eneas y al joven atraviesa y la oculta del todo,
y pasó la hoja el escudo, arma ligera de un valiente,
y la túnica que su madre había bordado con blando oro,
y la sangre llenó sus pliegues; entonces la vida por las auras
se retiró afligida a los Manes y dejó su cuerpo.
Mas cuando vio la mirada y el rostro del que moría,
el rostro asombrosamente pálido, el hijo de Anquises
gimió con grave compasión y le tendió su diestra
y a su mente acudió la imagen piadosa de su padre.
«¿Qué te dará ahora, pobre muchacho, por tus hazañas,
qué darte puede el piadoso Eneas adecuado a tan gran alma?
Quédate con tus armas, de las que te alegrabas, y te envío
a los Manes y a la ceniza de tus padres, si eso te preocupa.
Con esto aliviarás, infeliz, tu muerte desgraciada:
caes por la diestra del gran Eneas.» Llama al punto
a los vacilantes compañeros y alza del suelo a Lauso,
manchados de sangre sus bien peinados cabellos.
Entretanto su padre junto a las aguas del río Tiberino
restañaba con el líquido sus heridas y aliviaba su cuerpo
apoyado en el tronco de un árbol. Su yelmo de bronce
cuelga, lejos, de una rama y en el prado descansan las armas más pesadas.
Le rodean en pie jóvenes escogidos; él mismo herido, jadeante,
da reposo a su cuello, desparramada por el pecho la larga barba;
mucho pregunta sobre Lauso y a muchos envía
a buscarle, que le lleven los recados de su afligido padre.
Mas a Lauso traían sus compañeros sin vida sobre las armas
llorando, inmenso y vencido por inmensa herida.
De lejos reconoció el lamento el corazón que presagia los males.
Ensucia sus canas con mucho polvo y al cielo
alza ambas palmas y se abraza a su cuerpo:
«¿Deseo tan grande de vivir, hijo mío, de mí se ha apoderado
como para sufrir que ocupe mi puesto ante la diestra enemiga
aquél al que engendré? ¿Por tus heridas va a salvarse tu padre
viviendo por tu muerte? ¡Ay, que al fin ahora siento, desgraciado
la desgracia infortunada, al fin la herida recibida en lo más hondo!
También yo, hijo mío, mancillé con mis crímenes tu nombre,
expulsado por odio del trono y del cetro paterno.
Un castigo debía a mi patria y al rencor de los míos,
¡lo hubiera yo pagado con mil muertes de mi vida culpable!
Ahora estoy vivo y no abandono aún la luz y a los hombres.
Pero lo haré.» Al tiempo que esto dice se levanta sobre el muslo
dolorido, y aunque le faltan las fuerzas por la profunda herida,
sin flaquear ordena que le traigan el caballo. Éste era su gloria,
éste su consuelo, con él victorioso salía de todos
los combates. Se dirige al mohíno y así comienza:
«Largo tiempo, Rebo, si algo de los mortales dura largo tiempo,
hemos vivido. O traerás hoy victorioso aquellos despojos
ensangrentados y la cabeza de Eneas, y serás conmigo
vengador de los dolores de Lauso, o, si ninguna fuerza nos abre camino,
caerás a la vez; pues en verdad no creo, valiente,
que sufras órdenes de otro ni a los teucros de amos.»
Dijo, y sentado a la grupa acomodó los miembros
como solía y cargó sus manos de dardos agudos,
brillando de bronce su cabeza y erizada su cresta equina.
Así avanzó raudo hacia el centro. Hierven en el mismo pecho
una gran vergüenza y la locura con el dolor mezclada.
Y entonces con gran grito a Eneas gritó por tres veces.
Eneas le reconoció al punto y alegre suplica:
«¡Así lo quiera el padre de los dioses, así el alto Apolo!
¡Empieza de una vez a pelear!»
Sólo esto dijo y sale al encuentro del asta enemiga.
Y el otro: «¿Crees asustarme cuando a mi hijo me has robado,
más que cruel? Éste era el único camino para perderme:
ni a la muerte tememos ni respetamos a ninguno de los dioses.
Déjalo, pues vengo a morir y te traigo primero
estos presentes.» Dijo y disparó su dardo contra el enemigo;
luego le lanza otro y otro más que van volando
en gran giro, pero aguanta firme el escudo de oro.
Tres vueltas cabalgó a su alrededor hacia la izquierda
lanzando dardos con la mano, tres veces gira sobre sí el héroe de Troya
aguantando en su cubierta de bronce un bosque inmenso.
Luego de resistir largo tiempo, de arrancar cansado
tantas puntas y apurado por sostener un desigual combate,
tras planear muchas cosas en su pecho salta por fin y entre
las cavas sienes del caballo guerrero clava su lanza.
Se alza sobre sus patas el cuadrúpedo y con los cascos
sacude el aire, y cayendo sobre el jinete derribado
lo traba y se le viene encima de cabeza con una pata rota.
Con sus gritos alcanzan el cielo latinos y troyanos.
Vuela Eneas hacia allí y desenvaina la espada
y, desde arriba: «¿Dónde está ahora el agrio Mecencio
y la fiereza aquella de tu corazón?» Por respuesta, el etrusco,
cuando mirando al cielo se bebió las auras y recobró el sentido:
«Amargo enemigo, ¿por qué me gritas y amenazas de muerte?
No hay delito en matarme, ni así llegué al combate,
ni mi Lauso me hizo este pacto contigo.
Sólo esto te pido, si algo puede pedir el enemigo derrotado:
que permitas que la tierra cubra mi cuerpo. Sé que acechan
odios amargos de los míos: aléjame de ese furor, te ruego,
y entrégame, compañero de mi hijo, al sepulcro.»
Así habla, y a sabiendas recibe la espada en su garganta
y vierte la vida sobre las armas entre olas de sangre.





![Blog Cultureduca educativa facebook La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa facebook La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png)
![Blog Cultureduca educativa twitter La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa twitter La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png)
![Blog Cultureduca educativa pinterest La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa pinterest La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/pinterest.png)
![Blog Cultureduca educativa linkedin La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa linkedin La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png)
![Blog Cultureduca educativa whatsapp La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa whatsapp La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/whatsapp.png)
![Blog Cultureduca educativa print La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa print La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/print.png)
![Blog Cultureduca educativa email La Eneida (X) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa email La Eneida (X) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/email.png)
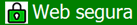
 20 usuarios conectados
20 usuarios conectados