
 19 usuarios conectados
19 usuarios conectados 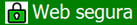
/cultureduca/mitos_galicia_santacompa02

Mitos y Leyendas
GALICIA
La Santa Compaña - 2ª parte
 as piernas flojeaban, y un sudor
frío invadía todo su cuerpo, bajo la pelliza que lo
cubría. Se sintió como clavado en la tierra y hasta le
pareció que la humedad traspasaba su calzado y los pies
estaban en un tenue chapoteo.
as piernas flojeaban, y un sudor
frío invadía todo su cuerpo, bajo la pelliza que lo
cubría. Se sintió como clavado en la tierra y hasta le
pareció que la humedad traspasaba su calzado y los pies
estaban en un tenue chapoteo.La fragancia del campo fue anegada por el olor a cera. La hueste serpenteaba y las siluetas, caminando directamente hacia los troncos robustos, no se estrellaban, sino que parecían traspasarlos, como inmateriales que eran.
De pronto, su estremecimiento llegó al límite de la pérdida de la consciencia. La procesión redujo su paso y le permitió que cuatro de las siluetas portaban un ataúd destapado. En su interior iba un difunto. Y el difundo, no le cabía duda, tenía su mismo rostro, sus ropas, todos sus detalles personales. El difunto, lo creyó firmemente, era él mismo.

Incapaz de moverse, aunque ya hacía tiempo que la procesión fantasmal había desaparecido, permaneció en el mismo lugar hasta el alba. Cuando recobró la consciencia, la claridad aún imprecisa del nuevo día comenzaba a colarse por la espesura. En su mano tenía un caldero rebosante de agua. Y dentro, un objeto que, tembloroso, tomó en su mano. Era un hisopo, como el que el abad utilizaba para asperjar los féretros en el camposanto, al concluir los responsos en un entierro.
Abrió bruscamente sus manos y el contenido del caldero se derramó sobre los helechos. El hisopo rodó, hasta estrellarse contra un árbol. Hizo un ruido sordo, como si se quebrara.
Comprendió que su gesto era inútil, ya que, aunque abandonara esos objetos, en su mente siempre le acompañarían, de manera que, en adelante, se vería imposibilitado de asir cualquiera otra cosa; todas le parecían la misma, aquélla que había abandonado en el bosque.
Unos le dijeron que era la tisis galopante. Otros hablaron de anemia perniciosa. Para el médico, los síntomas eran, en efecto, propios de la anorexia. El enfermo perdió el apetito. De poco sirvieron los halagos familiares, en forma de viandas costosas, propias únicamente de las fiestas patronales.
Le recomendaron vinos generosos, baños termales. Hubo quien optó por que visitara a la saludadora o acudiera en romería a este santuario o aquel santo milagreiro. Todo fue inútil. Lo llevaron a Compostela, para ser examinado por las eminencias médicas de la Universidad. Hasta lo trataron especialistas extranjeros, ocasionalmente en la ciudad del Apóstol con motivo de un congreso internacional.
El enfermo de nada concretable estaba cada vez más decaído. Mostraba un único deseo: acudir solo, noche tras noche, a la fraga de aquella jornada fatal en la que comenzaron sus males. sólo su mujer y alguna vieja del lugar comprendían la intención del malpocado.
Se trataba, nada menos, que de esperar a otro caminante que también contemplara la procesión fantasmal, y entregarle los trebejos que él había recibido. Únicamente así se libraría de lo que era irremediable: incorporarse a la Santa Compaña.
Pasó el invierno. En la casa del integrado a la hueste no hubo alegrías navideñas. Sus salidas nocturnas se espaciaron, a medida que las fuerzas precisas para ello se agotaban.
Se atrevió a caminar, casi sin aliento, hasta el atrio de la iglesia, donde sabía que se citaban la almas en pena y se formaba el desfile. Repetidas veces hizo el trayecto sin éxito.
Al fin, una noche en que soplaba el viento muy fuerte y sentía su enjuta anatomía traspasada de fríos y humedales, la vio de nuevo. Decidió contemplarla con toda la serenidad de que era capaz, ahora ya nada tenía remedio.
Fueron, más o menos, las mismas filas. Enorme la estadea, al frente. Iguales, imprecisas, todas las demás incorpóreas criaturas. Exacto el ataúd con su cuerpo, en cuyo rostro se marcaban, como acontecía en la realidad cotidiana de su triste existencia, las huellas de la demacración progresiva.
Le pareció que los portadores del féretro hablaban, para confirmarle que, en efecto, era él aquel difunto que llevaban, ya que no había hallado, en sus muchas noches de búsqueda infructuosa, a quién darle el relevo para incorporarse a la compaña.
Brotaban los centenos, en la todavía no asentada primavera, cuando falleció. Su apariencia era exigua. No tenía más que piel y huesos. En los últimos tiempos decidió no afeitarse, para no verse tal como se había contemplado en el ataúd de la noche en la fraga.
El abad recriminó a los viejos que susurraban, casi con descaro, que aquel hombre era difunto mucho antes de que así lo certificara el médico. Rezó más responsos de lo acostumbrado y hasta recitó latines que los feligreses no habían escuchado nunca. Un mozo que había estudiado en el Seminario comentó que eran fórmulas exorcizantes, lo que no pocos, no entendieron.
Lo cierto es que parientes y vecinos, concluida la ceremonia fúnebre, regresaron apresurados a sus casas y aquella noche estuvo desierta la taberna de la aldea, siempre tan concurrida hasta por lo menos las diez.
Una nueva carretera obligó a talar, en buena parte, la fraga situada en las proximidades de la aldea. Sólo quedaron cuatro carballos a ambos lados de la franja pavimentada, por la que discurrían, demasiado veloces, automóviles y motocicletas. De todos modos, el vecindario del lugar aceleraba siempre su vehículo cuando era preciso transitar por lo que, antaño, fue bosque poblado.
Hoy nadie recuerda con detalle los últimos tiempos de la vida de aquel difunto. Sus contemporáneos han fallecido también, y las nuevas generaciones están atentas a otras cosas.
Dicen que la Santa Compaña ha desaparecido para siempre. Que eso es cosa de gentes ignorantes, incompatible con la cultura. Lo cierto es que, por si acaso, muchos de los vecinos de la aldea siguen acudiendo a determinadas romerías y ofreciéndose al santo protector. Y que, ya no a pie, claro está, sino en coche, viajan al lejano santuario de San Andrés de Teixido, porque allí, ya se sabe, va de muerto quien no ha ido de vivo.
No será verdad. Pero, no me atrevería a negarlo.
 |




