LIBRO VIII
Cuando la enseña de la guerra sacó Turno
del alcázar laurente y resonaron los cuernos con ronco canto
y cuando azuzó los fogosos caballos y llamó a las armas,
turbados al punto los ánimos, en seguida en agitado tumulto
el Lacio entero se juramenta y la juventud se levanta
fiera. Primero los caudillos Mesapo y Ufente
y Mecencio despreciador de los dioses, de todas partes reúnen
ayuda y dejan los dilatados campos sin cultivadores.
Se envía también a Vénulo a la ciudad del gran Diomedes
para pedir refuerzos y que informe de que en Lacio los teucros
se han instalado, de que Eneas ha arribado con su flota y los Penates
derrotados trae y dice que los hados lo han elegido
como rey, y de que muchos pueblos al héroe se han unido
dardanio y que su nombre crece asombrosamente en el Lacio.
Qué pretende con estas empresas, qué final del combate
desea si la suerte le ayuda, más claro estaría
para él mismo que para el rey Turno o para el rey Latino.
Esto por el Lacio. Al ver así las cosas el héroe
laomedontio vacila entre gran oleaje de cuitas,
y raudo su ánimo hacia aquí o hacia allí se divide
y a muchas partes lo lleva y a todo da vueltas.
Igual en el agua de una vasija de bronce cuando la trémula luz
reflejada por el sol o por la imagen de la luna brillante
revolotea por todos los lugares y ya al aire
se eleva y hiere en lo alto del techo el artesonado.
Era la noche y un profundo sopor se había apoderado
por las tierras todas de los cansados animales, aves o ganados,
cuando el padre en la ribera bajo la bóveda del éter helado,
Eneas, turbado su pecho por una triste guerra,
se acostó y concedió a sus miembros tardío descanso.
Le pareció que el propio dios del lugar, Tiberino
de amena corriente, como un anciano se alzaba entre las hojas
de los álamos (leve de glauco manto lo cubría
y su cabello umbrosa caña lo coronaba);
que así le hablaba luego y borraba sus cuitas con estas palabras:
«Oh, de una raza de dioses engendrado que de los enemigos
nos rescatas la troyana ciudad y salvas la Pérgamo eterna,
esperado en el suelo laurente y en los predios latinos:
ésta será tu casa segura, tus seguros Penates (no te rindas).
Ni te asusten amenazas de guerra; abajo se vinieron
todo el enojo de los dioses y sus iras.
Y tú mismo, para que no creas que el sueño te forma imágenes falsas,
encontrarás bajo las encinas de la orilla una enorme cerda blanca
echada en el suelo, recién parida de treinta
cabezas, con las blancas crías en torno a sus ubres.
[Éste será el lugar de tu ciudad, ése el seguro descanso a tus fatigas,]
de donde con el correr de tres veces diez años la ciudad
Ascanio fundará de ilustre nombre, Alba.
No te anuncio cosas no seguras. Ahora escucha que te muestre
brevemente cómo has de salir victorioso de estas empresas.
En estas orillas los arcadios, pueblo que viene de Palante,
compañeros del rey Evandro que sus enseñas siguieron,
eligieron el lugar y en los montes la ciudad pusieron
que por su antepasado Palante llamaron Palanteo.
Éstos guerras continuas hacen con el pueblo latino;
súmalos a tu campamento como aliados y haz un pacto.
Yo mismo he de llevarte por mis riberas y la senda de mi corriente,
para que de abajo arriba superes las aguas con tus remos.
Vamos, venga, hijo de la diosa, y en cuanto caigan las primeras estrellas
da piadoso tus preces a Juno y vence con tus votos suplicantes
su ira y amenazas. Acuérdate de honrarme cuando seas
el vencedor. Yo soy el que ves a plena corriente
abrazar las orillas y cortar fértiles sembrados,
cerúleo Tiber, río gratísimo al cielo.
Ésta es mi gran morada, sale mi cabeza de escarpadas ciudades.»
Dijo, y al punto el río se ocultó en lo profundo de las aguas
el fondo buscando; la noche y el sueño dejaron a Eneas.
Se levanta y mirando la luz naciente del sol
etéreo toma agua del río según el rito en el hueco
de sus manos y vierte al aire estas palabras:
«Ninfas, Ninfas laurentes, de donde el linaje de los ríos,
y tú, padre Tíber de sagrada corriente,
amparad a Eneas y alejadle por fin de peligros.
Sean los que sean los lagos que en tu fuente te tienen,
piadoso con mis fatigas, sea el que sea el suelo del que bellísimo surges,
siempre en mis honras, siempre serás celebrado con mis dones,
cornígero río que reinas en las aguas de Hesperia.
Asísteme sólo y confirma tu numen más aún.»
Así le habla y escoge de las naves dos birremes
y para el remo las prepara y al tiempo arma a sus compañeros.
Y mira por dónde, súbita aparición y asombrosa a los ojos,
una cerda blanca con sus crías del mismo color
se recuesta en el bosque y aparece en la verde ribera:
en tu honor, precisamente para ti, Juno soberana, Eneas piadoso
la lleva en sacrificio al altar con su piara y la inmola.
Esa noche, larga como era, aplacó el Tíber su hinchada
corriente y se frenó en olas calladas refluyendo,
para que a la manera de un tranquilo estanque y una plácida laguna
se tendiera la superficie de sus aguas sin resistirse al remo.
Así que apresuran el camino emprendido con rumor favorable;
por los vados se desliza la untosa madera y se pasman las olas,
se pasma el bosque que hace tiempo no ve el brillar
de los escudos de los soldados ni el bogar de pintadas naves por el río.
Ellos fatigan la noche y el día con sus remos
y superan largos meandros cubiertos de variados
árboles y por la plácida llanura cortan las verdes selvas.
El sol de fuego había alcanzado el centro de su órbita en el cielo
cuando ven a lo lejos los muros y el alcázar y unos cuantos
tejados de casas que hoy el poder romano hasta el cielo
ha elevado y entonces, humildes posesiones, Evandro tenía.
Enfilan ansiosos las proas y a la ciudad se acercan.
Justo aquel día el rey arcadio honras solemnes
al gran hijo de Anfitrión y a los dioses estaba ofreciendo
en el bosque, delante de la ciudad. Con él su hijo Palante,
con él lo mejor de los jóvenes, todos, y un humilde senado
incienso ofrecían, y la tibia sangre humeaba en los altares.
Cuando vieron deslizarse las altas naves y a ellos entre lo negro
del bosque volcados sobre los remos en silencio,
se asustan ante la escena inesperada y se levantan todos
dejando las mesas. El audaz Palante les impide
romper el sacrificio y tomando sus flechas sale raudo al encuentro,
y de lejos, desde una altura, dice: «Jóvenes, ¿qué motivo
os obliga a probar rutas desconocidas? ¿A dónde os dirigís?
¿De quién sois? ¿Dónde vuestra casa? ¿Paz nos traéis o armas?»
Entonces así dice el padre Eneas desde la alta popa,
y tiende en su mano la rama de olivo de la paz:
«Gente de Troya ves y armas enemigas de los latinos,
quienes han hecho a unos fugitivos con orgullosa guerra.
A Evandro buscamos. Contádselo y decidle que escogidos
caudillos de Dardania han llegado en busca de armas aliadas.»
Se quedó Palante estupefacto, asombrado de gloria tamaña.
«Desciende, seas quien seas -dice-, y en presencia de mi padre
habla y entra como huésped en nuestros penates.»
Y le recibió con sus manos y le estrechó la diestra en un abrazo;
andando se meten en el bosque y abandonan el río.
Habla entonces Eneas al rey con palabras de amigo:
«El mejor de los griegos, a quien quiso Fortuna que yo suplicase
y le tendiera los ramos atados con las cintas sagradas,
no he sentido miedo alguno, porque seas jefe de dánaos y arcadio,
ni porque por tu estirpe estés unido a ambos Atridas;
que a mí mi propio valor y los santos oráculos de los dioses
y el parentesco de los padres, tu fama por el mundo extendida,
me han unido a ti y aquí me han traído de acuerdo con mis hados.
Dárdano, padre primero de la ciudad de Ilión y fundador,
nacido, como enseñan los griegos, de la Atlántide Electra,
arribó al país de los teucros: el gigantesco Atlante a Electra
engendró, el que sostiene en sus hombros los orbes etéreos.
Vuestro padre es Mercurio, a quien parió, engendrado
en la helada cima del Cilene, blanquísima Maya.
Mas, si hemos de creer lo que se cuenta, a Maya Atlante
la engendra, el mismo Atlante que levanta los astros del cielo.
Así pues, procede la raza de ambos de una sola sangre.
Por ello confiado no envié mensajeros ni con rodeos
traté de entrar en contacto contigo; a mí, a mí yo mismo
y mi propia persona mandé y vine suplicante hasta tu puerta.
Los mismos que a ti, el pueblo daunio, con guerra cruel
me persiguen; creen que si nos echan nada habrá
que les impida someter por entero a su yugo la Hesperia toda,
y hacerse con el mar que por arriba la baña y por abajo.
Recibe mi palabra y dame la tuya. Son duros nuestros pechos
en la guerra; un corazón tenemos y una juventud ya probados.»
Había dicho Eneas. Aquél el rostro y los ojos al hablar
hacía rato y todo su cuerpo recorría con la mirada.
Dice así entonces brevemente: «¡Con qué alegría, el más valiente de los teucros,
te recibo y te reconozco! ¡Cómo me recuerdas las palabras
de tu padre y la voz del gran Anquises y su cara!
Pues recuerdo que a visitar el reino de su hermana Hesíone
Príamo Laomedontíada yendo a Salamina
nunca dejaba de recorrer el helado territorio de Arcadia.
Me vestía entonces de flor las mejillas la juventud primera
y admiraba a los caudillos teucros y al mismo Laomedontíada
admiraba, pero por encima de todos iba
Anquises. Mi corazón se inflamaba de ansia juvenil
por hablar al héroe y unir mi diestra con su diestra;
me acerqué y ansioso lo conduje al pie de las murallas de Feneo.
Él una hermosa aljaba y unas flechas licias
al partir me dejó y una clámide bordada en oro
y dos bocados de oro que guarda hoy mi hijo Palante.
Así que la diestra que pedís, unida me está en un pacto
y, en cuanto la luz de mañana regrese a las tierras,
alegres os despediré con mi ayuda y os ofreceré mis recursos.
Mientras tanto este sacrificio anual que no puede dejarse,
ya que aquí habéis venido como amigos, celebrad de buen grado
con nosotros, y ya desde hoy acostumbraos a la mesa de vuestros aliados.»
Dicho que hubo esto, viandas ordena y reponer las vasos
retirados, y él mismo dispone a los hombres en asiento de hierba,
y acoge en especial a Eneas en un lecho y en la vellosa
piel de un león y lo honra con un trono de arce.
Luego jóvenes escogidos y el sacerdote llevan a porfía
al altar las entrañas asadas de los toros y cargan en cestas
los presentes de la fatigosa Ceres, y Baco sirven.
Come Eneas y con él la juventud troyana
el lomo de un buey entero y las vísceras lustrales.
Cuando saciaron el hambre y calmaron su ansia de comer
dice el rey Evandro: «Estos ritos solemnes,
este tradicional banquete, este ara de numen tan grande
no nos la impuso vana superstición e ignorante
de los dioses antiguos; salvados, huésped troyano, de crueles
peligros lo hacemos y renovamos honores merecidos.
Mira en primer lugar esa roca que cuelga sobre los peñascos,
cómo se alzan a lo lejos quebrados macizos y la morada
desierta del monte y causaron los escollos ingente ruina.
Aquí estuvo la gruta, escondida en vasto abrigo,
que la figura terrible del medio humano Caco ocupaba
inaccesible del sol a los rayos, y siempre estaba tibio
el suelo de sangre reciente y de sus soberbias puertas pendían
cabezas humanas, pálidas de triste podredumbre.
Era Vulcano el padre de este monstruo: con inmensa mole
avanzaba arrojando sus negras llamas por la boca.
Mas quiso un día la ocasión satisfacer nuestro deseo
y brindarnos ayuda y la llegada de un dios. Y el gran vengador
orgulloso de la muerte del triple Gerión y sus despojos,
Alcides, llegó trayendo hasta aquí, vencedor, los toros
enormes, y llenaban sus bueyes el valle y el río.
Pero la mente fiera del ladrón Caco, por nada dejar
de crimen o engaño sin osar o probar,
sacó de sus pesebres cuatro toros de hermosa
figura y otras tantas novillas con mejor aspecto,
y a todos ellos, para no dejar huellas de la marcha de sus pasos,
arrastrados por la cola a la cueva y con las marcas de las patas
al revés, los ocultaba el raptor en su ciega guarida;
ninguna señal llevaba al que buscase a la cueva.
Mientras tanto, cuando ya sus ganados saciados sacaba
de sus corrales el hijo de Anfitrión y preparaba la marcha,
mugieron al partir los bueyes y se llenó el bosque entero
de sus quejas y con tal clamor dejaban las colinas.
Con su voz contestó una de las vacas y en la vasta caverna
mugió y, aun guardada, defraudó la esperanza de Caco.
Entonces la cólera de Alcides se inflamó de furia
y de negra bilis: coge sus armas y la maza cargada
de nudos, y se marcha corriendo a lo alto del monte elevado.
Vieron en ese momento por vez primera los nuestros a Caco temblar
y con ojos turbados: escapa al punto más rápido que el Euro
y busca su gruta; el terror en sus pies puso alas.
Cuando se encerró y liberó las cadenas rompiendo
el enorme peñasco que colgaba con hierros y el arte
paterna y protegió con su mole la firme entrada,
aquí llega el Tirintio con ánimo furioso y toda
la entrada recorre, llevando aquí y allá su mirada,
los dientes rechinando. Tres vueltas da hirviendo de ira
al monte entero del Aventino, tres veces tienta en vano
los umbrales de roca, tres veces se sienta agotado en el valle.
Se alzaba un agudo farallón entre rocas cortadas
erguido a espaldas de la cueva, altísimo a la vista,
adecuado cobijo para los nidos de las aves siniestras.
Según pendía inclinado desde la cima sobre el río de la izquierda,
lo sacudió apoyándose en contra hacia la derecha
y de sus profundas raíces lo arrancó, luego de repente
lo arrojó; truena con el impulso el éter más alto,
se agitan las riberas y refluye aterrada la corriente.
Así apareció la gruta y sin techo la enorme
morada de Caco, y se abrieron del todo las sombrías cavernas,
no de otro modo que si el suelo, abierto por completo
por alguna fuerza, ofreciera las mansiones infernales y mostrase
los pálidos reinos, odiosos a los dioses, y desde lo alto se viera
el inmenso abismo, y temblasen los Manes por la luz recibida.
Así pues, pillado de improviso por el resplandor repentino,
y encerrado en su cavo peñasco y rugiendo como nunca,
Alcides lo acosa desde arriba con sus dardos y echa mano
de todas sus armas y ramas y piedras le arroja como de molino.
El otro, que ya no puede escapar del peligro,
de sus fauces ingente humareda (asombra decirlo)
vomita y en ciega calígine envuelve la casa
ocultando su visión a los ojos, y llena su gruta
de una noche de humo con tinieblas mezcladas de fuego.
No lo aguantó Alcides y él mismo se lanzó de cabeza
a través del fuego, por donde más espeso el humo
agita sus ondas y bulle la enorme cueva de negra niebla.
Sorprende aquí a Caco en las tinieblas vanos incendios
vomitando y lo abraza en un nudo y lo ahoga
con los ojos fuera y seca de sangre la garganta.
Se abre al punto la negra mansión arrancadas sus puertas,
y las vacas robadas y el botín negado con perjurio
se muestran al cielo y por los pies el informe cadáver
es arrastrado. No pueden hartarse los corazones de mirar
los ojos terribles, el rostro y el velludo pecho
de cerdas de la medio fiera, y los fuegos apagados de su fauces.
Desde entonces celebramos su honor y la alegre descendencia
guardó su día y Potitio lo impulsó el primero
y, del culto de Hércules guardiana, la casa Pinaria
este ara levantó en el bosque, a la que siempre
llamaremos Máxima, y que siempre será la más grande.
Así que vamos, jóvenes; ceñid con ramas vuestro pelo
con ocasión de gloria tan grande y tended con las diestras
vuestros vasos invocando al dios común y ofreced el vino gustosos.»
Había dicho, cuando con la sombra de Hércules el chopo bicolor
cubrió sus cabellos dejando colgar sus hojas,
y la copa sagrada ocupó su diestra. Rápido todos
alegres liban en la mesa y rezan a los dioses.
Se acerca entretanto más Véspero a las pendientes del Olimpo.
Y marchaban ya los sacerdotes y Potitio el primero
vestidos de pieles según la costumbre, y llevaban antorchas.
Reanudan el banquete y llevan gratos presentes
de la segunda mesa y colman las aras de platos llenos.
Llega entonces en torno a los altares humeantes
el canto de los Salios, ceñidas las sienes de ramas de chopo,
aquí el coro de jóvenes, allí el de ancianos, cantan con ritmo
los gloriosas hazañas de Hércules: cómo en primer lugar
mató, estrangulándolas, a las dos monstruosas serpientes de su madrastra,
cómo también arrasó con la guerra ciudades egregias,
Troya y Ecalia; cómo mil duros trabajos
llevó a cabo bajo el rey Euristeo por los hados
de la inicua Juno. «Tú, invicto, con tu mano acabas
con los bimembres hijos de las nubes, Folo e Hileo; tú de Creta
con el monstruo y con el gran león de Nemea en su guarida.
Ante ti tembló la laguna estigia, ante ti el portero del Orco
echado en el antro cruento sobre huesos roídos,
y no te asustó visión alguna, ni tampoco el propio Tifeo
llevando en alto sus armas, ni falto de recursos
la hidra de Lerna te rodeó con su legión de cabezas.
Salve, retoño verdadero de Jove, nueva prez de los dioses,
y con paso alegre propicio ven a nosotros y a tus sacrificios.»
Esto celebran en sus cantos; añaden además la gruta
de Caco y a él también fuego respirando.
Resuena todo el bosque con el estrépito y lo devuelven los collados.
Después, cumplidos los oficios divinos todos juntos
a la ciudad vuelven. Iba el rey vencido por su edad,
y llevaba a Eneas a su lado de compañeros y a su hijo
al caminar y hacía grata la marcha con amena charla.
Se asombra Eneas y lleva sus ojos dispuestos por cuanto
le rodea, cautivo del lugar, alegre por todo
pregunta y escucha las historias de los antepasados.
Y en eso el rey Evandro, fundador de la ciudadela romana:
«Estos bosques habitaban los Faunos del lugar y las Ninfas
y una raza de hombres surgida de los troncos y la dura madera;
carecían de cultura y de tradición, ni uncir los toros
ni amontonar riqueza sabían o guardar lo ganado,
que las ramas y una caza mala de lograr les alimentaba.
Saturno llegó el primero del etéreo Olimpo de las armas
de Júpiter huyendo y expulsado del reino perdido.
Él estableció a ese pueblo indócil y disperso sobre los altos
montes y leyes les dio, y quiso que Lacio se llamara,
porque latente se salvó en la seguridad de estas riberas.
Bajo tal rey se dieron los siglos de oro
de que nos hablan; en tranquila paz así gobernaba a los pueblos,
hasta que poco a poco la edad se hizo peor y descolorida
y llegaron la locura de la guerra y de tener el ansia.
Vinieron entonces la gente de Ausonia y los pueblos sicanos,
y a menudo perdió su nombre la tierra saturnia;
luego los reyes y el áspero Tiber de cuerpo gigante
con cuyo nombre llamamos después al río Tíber
los ítalos; perdió el viejo Álbula su verdadero nombre.
A mí, de mi patria arrojado y buscando del mar los confines,
hasta estos lugares Fortuna que todo lo puede me trajo
y el hado ineluctable; me empujaron los terribles avisos
de mi madre la Ninfa Carmenta y el propio dios Apolo me inspiró.»
Apenas dijo esto, y avanzando el ara le muestra
y la puerta que los romanos llaman
Carmental, antiguo honor a la Ninfa Carmenta,
vidente del porvenir que anunció la primera
que grandes serían los Enéadas y noble Palanteo.
Luego le enseña un gran bosque que el fiero Rómulo
convirtió en asilo y el Lupercal bajo una roca helada,
llamado de Pan Liceo según la costumbre parrasia.
Y le enseña asimismo el bosque del sagrado Argileto
y le indica el lugar y le cuenta la muerte de Argo el huésped.
De aquí lo conduce a la roca Tarpeya y al Capitolio
hoy de oro, erizado entonces de zarzas silvestres.
Ya entonces la terrible santidad del lugar asustaba
a los agrestes temerosos, que temblaban por su selva y su roca.
«Este bosque -dijo-, este collado de cima frondosa
un dios (no se sabe qué dios) los habita; creen los arcadios
haber visto al mismo Júpiter cuando en su diestra
blandía la égida negreante y amontonaba las nubes.
Estos dos bastiones además de derribados muros
que ves, reliquias son y recuerdos de los antepasados.
Esa fortaleza el padre Jano y esa otra la fundó Saturno;
una se llamaba Janículo y la otra Saturnia.»
Con tal conversación se iban acercando al poblado
del humilde Evandro y por todas partes mugir veían
al ganado, por el foro romano y las elegantes Carinas.
Cuando llegaron a la casa: «Alcides victorioso –dijo-
pisó estos umbrales, esta morada real lo acogió.
Anímate, mi huésped, a despreciar el lujo y hazte tú
también digno de un dios y entra sin altivez en mis pobres posesiones.»
Dijo, y condujo bajo los techos de la humilde morada
al grande Eneas y lo acomodó en lecho
de hojas y en la piel de una osa de Libia.
Cae la noche y abraza a la tierra con sus foscas alas.
Venus entonces, madre asustada en su corazón no sin motivo,
llevada de las amenazas de los laurentes y el duro tumulto
se dirige a Vulcano y así comienza en el tálamo áureo
de su esposo, infundiéndole divino amor con sus palabras:
«Mientras los reyes de Argos Pérgamo devastaban,
que se les debía, y las torres que habían de caer bajo el fuego enemigo,
ni armas ni auxilio alguno demandé para los desgraciados
de tu arte y tus mañas, ni quise, queridísimo esposo,
que inútilmente ejercitaras tu trabajo
aunque mucho debía a los hijos de Príamo
y a menudo lloré la esforzada tarea de Eneas.
Hoy anda en las riberas de los rútulos por mandato de Jove;
así que, la misma, vengo suplicante y te pido, madre para mi hijo,
armas, numen sagrado. A ti pudo la hija de Nereo,
la esposa de Titono pudo con sus lágrimas ablandarte.
Mira qué pueblos se reúnen, qué murallas afilan
el hierro tras sus puertas cerradas contra mí y los míos.»
Así dijo con sus brazos de nieve aquí y allá la diosa
anima al que duda en abrazo suave. Él, sorprendido,
recibió la conocida llama, y un calor familiar
penetró sus médulas y corrió por sus huesos derretidos,
no de otro modo que cuando, rota por el trueno corusco,
la chispa de fuego brillando recorre con su luz las nubes;
lo notó, satisfecha de su maña y segura la esposa de su belleza.
Habla entonces el padre vencido por amor eterno:
«¿Por qué buscas lejos las causas? ¿A dónde fue, diosa,
tu confianza en mí? Si tu cuidado hubiera sido semejante,
aun entonces se nos habría permitido armar a los teucros;
ni el padre todopoderoso ni los hados vetaban que Troya
siguiera levantada y Príamo viviera otros diez años.
Y ahora, si quieres combatir y ésa es tu voluntad
cuanto cuidado puedo prometer en mi arte,
cuanto puede sacarse del hierro o el líquido electro,
cuanto valen los fuegos y las forjas, no dudes
en tus fuerzas para lograrlo.» Con esas palabras
le dio los ansiados abrazos y derretido en el regazo
de su esposa buscó el plácido sopor en sus miembros.
Luego, cuando el descanso primero había expulsado al sueño,
en el centro ya del curso de la noche avanzada, justo cuando la mujer,
a quien se ha impuesto pasar la vida con la delicada Minerva
y la rueca, las cenizas aviva y el fuego dormido
sumando la noche a sus tareas, y a la lámpara fatiga con pesado
trabajo a sus sirvientes para casto guardar el lecho
del esposo y poder criar a sus hijos pequeños:
no de otro modo el señor del fuego ni en esa ocasión más perezoso
salta del blando lecho a su trabajo de artesano.
junto a la costa sicana y a la Lípara eolia una isla
se alza erizada de peñascos humeantes,
bajo la cual truenan la gruta y de los Cíclopes los antros etneos
corroídos de chimeneas y se oyen los golpes que arrancan
gemidos a los yunques y en las cavernas rechinan
las barras de los cálibes y el fuego respira en los hornos,
de Vulcano morada y tierra de Vulcano por su nombre.
Aquí baja entonces el señor del fuego de lo alto del cielo.
El hierro trabajaban los Cíclopes en su vasta guarida,
Brontes y Estéropes y Piragmón con el cuerpo desnudo.
ocupados estaban en terminar, en parte ya pulido,
un rayo de los muchos que lanza el padre por todo el cielo
a la tierra; otra parte estaba aún sin acabar.
Habían añadido tres puntas retorcidas de lluvia, tres de nube
de agua, tres del rojo fuego y del alado Austro.
Fulgores horríficos y trueno y espanto añadían ahora
a su trabajo y las iras a las llamas tenaces.
En otro lado preparaban a Marte su carro y las ruedas
veloces, con las que a las ciudades provoca y a los hombres;
y la égida terrible, arma de la enojada Palas,
se esforzaban en cubrir de escamas de serpientes y de oro,
y las culebras enlazadas y la misma Gorgona en el pecho
de la diosa haciendo girar sus ojos sobre el cuello cortado.
«Retirad todo -dijo-, dejad los trabajos empezados,
Cíclopes del Etna, y atención prestadme:
armas hay que hacer para un hombre valiente. Ahora precisa es
la fuerza, ahora las rápidas manos y el arte magistral.
Evitad todo retraso.» Y nada más dijo, y ellos
raudos se pusieron al trabajo distribuyendo la tarea
a suertes. Mana el bronce en arroyos y el metal del oro
y se licua el acero mortal en la vasta fragua.
Forjan un escudo enorme, que sólo se valga contra todos
los dardos de los latinos, y unen con fuerza
las siete capas. Unos en fuelles de viento las auras
cogen y devuelven, otros los estridentes bronces
templan en un lago: gime la caverna con el batir de los yunques.
Ellos alternadamente con mucha fuerza levantan con ritmo
los brazos y hacen girar la masa con segura tenaza.
Mientras el padre Lemnio apresura el trabajo en las costas eolias,
la luz sustentadora saca a Evandro de su humilde morada
y el canto mañanero de los pájaros bajo su tejado.
Se levanta el anciano y reviste con la túnica el cuerpo
y anuda a sus pies las sandalias tirrenas.
Se ciñe entonces al costado y los hombros la espada tegea
colgando del izquierdo una piel de pantera que le cubre la espalda.
Desde el alto umbral también dos guardianes
marchan delante y acompañan los perros el paso de su amo.
Buscaba el lugar y los aposentos de Eneas, su huésped,
recordando el héroe sus palabras y la ayuda ofrecida.
Y no menos madrugador andaba Eneas;
a uno le acompañaba el hijo Palante, al otro Acates.
Se encuentran y unen sus diestras y en medio se sientan
del palacio y disfrutan al fin de tranquila charla.
El rey primero así:
«Caudillo principal de los teucros que, si vives, nunca en verdad
diré que Troya y su reino han sido derrotados:
en favor de nombre tan grande pequeñas fuerzas tenemos
para auxiliarte en la guerra; de un lado nos limita el río etrusco,
de otro el rútulo apremia y rodea nuestros muros con sus armas.
Mas yo planeo unir contigo grandes pueblos y tropas
de reinos poderosos, ayuda que una suerte inesperada
nos brinda; llegas como enviado del destino.
No lejos de aquí se encuentra el lugar de la ciudad de Agila,
fundada sobre vetusta roca, donde un día una raza
de Lidia, ilustre en la guerra, se asentó sobre lomas etruscas.
Luego que floreció durante muchos años, un rey de orgulloso
poder y armas crueles la tuvo, Mecencio.
¿A qué recordar los crímenes infandos, a qué las viles hazañas
de un tirano? ¡Los guarden los dioses para él y su estirpe!
Solía además atar los cadáveres con los vivos
juntando manos con manos y bocas con bocas,
espantosa tortura, y en larga agonía los mataba
con horrible abrazo, cubiertos de pus y de sangre.
Mas hartos al fin los ciudadanos rodean al loco
de horror con sus armas, a su casa y a él mismo,
matan a sus cómplices y lanzan antorchas a su tejado.
Él, escapando a la matanza, se refugió en los campos
de los rútulos y se protege con las armas de su huésped Turno.
Así que toda Etruria se levantó en furia justiciera
pidiendo castigo para el rey con la ayuda de Marte.
A estos miles, Eneas, pondré bajo tu mando.
Que se agitan las popas apretadas por toda la ribera
y ordenan izar las enseñas, y los detiene cantando el futuro
el longevo arúspice: «Oh, escogida juventud de Meonia,
flor y virtud de héroes antiguos, a quienes lanza contra el enemigo
un justo dolor y provoca Mecencio con ira merecida;
a ningún ítalo le está permitido mandar expedición tan grande,
buscad caudillos extranjeros.» Acampó entonces el ejército
etrusco en esta llanura, asustado por los avisos del cielo.
El propio Tarconte me envió embajadores y la corona
del mando con el cetro y me encomienda las insignias;
que acuda al campamento y me haga cargo de los reinos tirrenos.
Masa mí una torpe vejez vencida por el frío y los años
me impide mandar y unas fuerzas tardías para las hazañas.
A mi hijo se lo pediría, de no ser porque tiene
sangre de esta patria por su madre sabina. Tú, a quien favorece
el destino por la raza y los años, a quien reclaman los dioses,
da el paso, valerosísimo caudillo de ítalos y teucros.
Te daré además a mi hijo Palante, nuestro consuelo
y esperanza; que se acostumbre con tu magisterio
a la milicia y la pesada tarea de Marte, a contemplar
tus hazañas; que desde su edad primera te admire.
A él doscientos jinetes arcadios, las fuerzas mejores
de nuestra juventud, le daré, y otro tanto en su nombre a ti, Palante.»
Apenas había hablado, y clavados le tenían sus ojos
Eneas el hijo de Anquises y el fiel Acates,
y vueltas daban en su triste pecho a graves desgracias,
si no hubiera Citerea mandado su señal a cielo abierto.
Pues un relámpago de improviso lanzado desde el éter
vino con el trueno y todo pareció agitarse de pronto
y mugir por el cielo el clangor de la tuba tirrena.
Levantan la cabeza y una y otra vez un tremendo fragor les sacude.
Entre las nubes, ven brillar en la región serena del cielo
unas armas por el azul y tronar sacudidas.
Los demás se quedaron sin aliento, mas el héroe de Troya
reconoció el sonido y las promesas de la diosa, su madre.
Exclama entonces: «En verdad, huésped, no busques
qué suceso anuncia el portento: es a mí a quien llama el Olimpo.
Esta señal la madre que me engendró me dijo que enviaría
si empezaba la guerra, y las armas de Vulcano por los aires
que mandaría en mi auxilio.
¡Ay! ¡Qué matanzas terribles aguardan a los pobres laurentes!
¡Qué castigo habrás de pagarme, Turno! ¡Cuántos escudos
de guerreros y yelmos y cuerpos valientes harás rodar bajo tus aguas,
padre Tiber! Que guerra busquen y rompan los pactos.»
Luego que pronunció estas palabras, se alza del alto solio
y aviva en primer lugar las aras dormidas con los fuegos
de Hércules, y alegre se acerca al Lar del día anterior
y a los humildes Penates; mata Evandro igualmente
ovejas escogidas según la costumbre e igualmente la juventud troyana.
Se marcha tras esto a las naves y pasa revista a sus compañeros
para escoger de entre ellos a los que le sigan a la guerra
por destacar en valor; los demás se dejan llevar
por la corriente y perezosos se van río abajo
para llevar noticias a Ascanio de la situación y de su padre.
Se entregan caballos a los teucros que se dirigen a los campos tirrenos;
a Eneas le reservan uno sin sorteo, y del todo le cubre
una rubia piel de león que brilla con uñas de oro.
Vuela la noticia divulgada de pronto en la ciudad pequeña,
de que rápido van jinetes a los umbrales del rey tirreno.
De miedo redoblan las madres sus votos, y el temor crece
más aún por el peligro y más grande se muestra la imagen de Marte.
El padre Evandro entonces se resiste abrazando la diestra
del que parte, sin saciarse de lágrimas, y dice de este modo:
«Ay, si Júpiter me devolviera mis años pasados,
como era yo cuando a las puertas de Preneste el primer ejército
aplasté e incendié victorioso montañas de escudos
y al Tártaro envié al rey Érulo con mi diestra,
al que al nacer tres vidas su madre Feronia
(espanta decirlo) había dado, que debía blandir tres armas
y morir de tres muertes; a él, sin embargo, esta diestra
todas sus vidas le quitó y al tiempo le privó de sus armas:
nadie podría arrancarme ahora de este dulce abrazo tuyo,
hijo mío, no Mecencio burlándose de este vecino suyo
habría causado tantas muertes con su espada,
ni habría enviudado la ciudad de tantos de sus hombres.
Pero a vosotros os ruego, dioses de lo alto y a ti, Jove,
rector supremo de los dioses, piedad para este rey arcadio;
y escuchad las preces de un padre. Si vuestro numen,
si los hados me reservan salvo a Palante,
si vivo para verle y abrazarle de nuevo,
la vida os pido, podré soportar cualquier fatiga.
Pero si tramas, Fortuna, otra salida nefanda,
que pueda yo dejar esta vida cruel ahora mismo,
cuando aún en duda están mis cuitas e incierta la esperanza del futuro;
ahora que a ti, querido hijo, único placer de mis años,
abrazado te tengo. ¡Que no hiera mi oído la noticia
más triste! » Estas palabras vertía el padre en la definitiva
despedida; derrumbado sus siervos a casa lo llevaban.
Y ya había sacado la caballería por las puertas abiertas
Eneas entre los primeros y el fiel Acates,
y detrás los demás caudillos de Troya; el mismo Palante marcha
en medio de la formación, señalado por su clámide y sus armas pintadas,
como cuando Lucifer derramado de Océano en las olas,
al que ama Venus más que a los otros fuegos de los astros,
asoma su rostro sagrado por el cielo y disuelve la tiniebla.
De pie quedan las madres asustadas en los muros y siguen con los ojos
la nube de polvo y la tropa de bronce reluciente.
Ellos entre las zarzas, por donde es más corto el camino,
marchan armados; se alza el clamor y en formación perfecta
el casco de los caballos bate con su trotar el llano polvoriento.
Hay junto a la helada corriente de Cere un gran bosque sagrado,
muy venerado por la devoción de los mayores; de todas partes
un circo de colinas lo rodea y lo ciñe una selva de negros abetos.
Fama es que los antiguos pelasgos lo consagraron a Silvano,
al dios de los predios y del ganado, el bosque y una fiesta,
los que habitaron un día los primeros la tierra latina.
No lejos de aquí Tarconte y los tirrenos con el lugar defendían
su campamento, y todo su ejército podía ser visto de lo alto
del monte con sus tiendas en los campos abiertos.
Aquí llegan Eneas y la juventud elegida
para el combate, y cansados reposo dan a cuerpos y caballos.
Mas Venus, la blanquísima diosa, se presenta entre nubes
etéreas llevando sus dones, y cuando vio a su hijo solitario
a lo lejos en un apartado valle junto a las frescas aguas,
se le apareció y le habló con estas palabras:
«Aquí tienes la ayuda prometida del arte
de mi esposo. No dudes ya, hijo, en entrar en combate
contra los orgullosos laurentes y el fiero Turno.»
Dijo, y buscó Citerea los abrazos del hijo
y enfrente colocó las armas brillantes bajo una encina.
Él, satisfecho con los presentes de la diosa y por honor tan grande,
no podía saciarse de mirar todo con sus ojos,
y se asombra, y entre brazos y manos da vueltas
al yelmo terrible con su penacho y que llamas vomita,
y a la espada portadora de muerte y la rígida loriga de bronce
color de sangre, inmensa, cual la nube cerúlea cuando
se enciende con los rayos del sol y brilla a lo lejos.
Después las bruñidas grebas de electro y oro refinado,
y la lanza, y la trama indescriptible del escudo.
Aquí las hazañas ítalas y las gestas triunfales de los romanos,
conocedor de vaticinios y no ignorante de la edad por llegar,
había representado el señor del fuego; aquí toda la raza de la futura
estirpe de Ascanio y las guerras libradas por orden.
Había figurado también en la verde gruta de Marte
la loba tumbada recién parida, con los niños gemelos jugando
colgados de sus ubres y mamando sin miedo
de su madre; ella, con su suave pescuezo agachado,
los lamía por turno y moldeaba sus cuerpos con la lengua.
No lejos de aquí había añadido Roma y las sabinas
raptadas brutalmente de entre el gentío del teatro
durante los grandes circenses y de pronto surgir nueva guerra
entre los hijos de Rómulo y el viejo Tacio y los austeros hombres de Cures.
Después los mismos reyes, dejando la guerra entre ellos,
en pie aparecían armados ofreciendo ante el ara de Jove
sus páteras y el pacto firmaban con la muerte de una cerda.
No muy lejos, cuadrigas azuzadas en contra destrozaban
a Meto (¡pero tú, albano, deberías mantener tu palabra!)
y Tulo las entrañas del embustero arrastraba
por el bosque, y sangre goteaban los abrojos empapados.
También Porsena ordenaba acoger a Tarquinio
expulsado y a la ciudad apremiaba con ingente asedio;
los Enéades se lanzaban al hierro por su libertad.
Podrías verlo igual que quien se indigna e igual
que el que amenaza, porque había osado Cocles arrancar el puente
y Clelia cruzaba el río a nado, rotas sus cadenas.
En lo alto estaba Manlio, guardián de la roca
Tarpeya delante del templo y ocupaba las alturas del Capitolio,
erizado de la paja de Rómulo el palacio reciente.
Y aquí, revoloteando por los dorados pórticos una oca
de plata anunciaba que estaban los galos a las puertas;
los galos llegaban por las zarzas y el alcázar ocupaban
protegidos por las tinieblas y el regalo de una noche oscura.
Con su cabellera de oro y de oro vestidos
relucen con sus ropas listadas, y sus cuellos de leche
se ven trabados de oro; en la mano dos jabalinas de los Alpes
agita cada uno, cubiertos los cuerpos con grandes escudos.
Aquí había moldeado a los Salios saltando y a los Lupercos
desnudos, y los gorros de lana y los escudos caídos
del cielo; castas matronas portaban los objetos del culto
por la ciudad en blandas carrozas. Añadió también lejos
de aquí las sedes del Tártaro, las bocas profundas de Dite
y el castigo de los crímenes y a ti, Catilina, colgado
de roca amenazante y temiendo el rostro de las Furias,
y a los justos, separados, y a Catón dándoles leyes.
Entre todo esto se extendía la imagen de oro
del mar henchido, mas el azul espumaba de blancas olas.
Y alrededor en círculo brillantes delfines de plata surcaban
la superficie con sus colas y cortaban las aguas.
En el centro escuadras de bronce, las guerras de Accio,
aparecían, y toda Leucate podías ver hirviendo
con Marte en formación y las olas refulgiendo en oro.
A este lado César Augusto guiando a los ítalos al combate
con los padres y el pueblo, y los Penates y los grandes dioses,
en pie en lo alto de la popa, al que llamas gemelas le arrojan
las espléndidas sienes y el astro de su padre brilla en su cabeza.
En otra parte Agripa, con los vientos y los dioses de su lado
guiando altivo la flota; soberbia insignia de la guerra,
las sienes rostradas le relucen con la corona naval.
Al otro lado, con tropa variopinta de bárbaros, Antonio,
vencedor sobre los pueblos de la Aurora y el rojo litoral,
Egipto y las fuerzas de Oriente y la lejana Bactra
arrastra consigo, y le sigue (¡sacrilegio!) la esposa egipcia.
Todos se enfrentaron a la vez y espumas echó todo el mar
sacudido por el refluir de los remos y los rostros tridentes.
A alta mar se dirigen; creerías que las Cícladas flotaban
arrancadas por el piélago o que altos montes con montes chocaban,
en popas almenadas de mole tan grande se esfuerzan los hombres.
Llama de estopa con la mano y hierro volador con las flechas
arrojan, y enrojecen los campos de Neptuno con la nueva matanza.
La reina en el centro convoca a sus tropas con el patrio sistro,
y aún no ve a su espalda las dos serpientes.
Y monstruosos dioses multiformes y el ladrador Anubis
empuñan sus dardos contra Neptuno y Venus
y contra Minerva. En medio del fragor Marte se enfurece
en hierro cincelado, y las tristes Furias desde el cielo,
y avanza la Discordia gozosa con el manto desgarrado
acompañada de Belona con su flagelo de sangre.
Apolo Accíaco, viendo esto, tensaba su arco
desde lo alto; con tal terror todo Egipto y los indos,
toda la Arabia, todos los sabeos sus espaldas volvían.
A la misma reina se veía, invocando a los vientos,
las velas desplegar y largar y largar amarras.
La había representado el señor del fuego pálida entre los muertos
por la futura muerte, sacudida por las olas y el Yápige;
al Nilo, enfrente, afligido con su enorme cuerpo
y abriendo su seno y llamando con todo el vestido
a los vencidos a su regazo azul y a sus aguas latebrosas.
Mas César, llevado en triple triunfo a las murallas
romanas, consagraba un voto inmortal a los dioses itálicos,
trescientos grandes santuarios por la ciudad entera.
vibraban las calles de alegría y de juegos y de aplausos;
en todos los templos coros de madres, aras en todos;
ante las aras cayeron a tierra novillos muertos.
Y él mismo sentado en el níveo umbral del brillante Febo
agradece los presentes de los pueblos y los cuelga de las puertas
soberbias; en larga hilera avanzan las naciones vencidas,
diversas en lenguas y en la forma de vestir y de armarse.
Aquí la raza de los nómadas había labrado Mulcíber
y los desnudos africanos; aquí los léleges, carios y gelonos
con sus flechas; iba luego el Éufrates con corriente más calma,
y los morinos, los últimos de los hombres, y el Rin bicorne,
y los indómitos dahos y el Araxes rechazando su puente.
Todo eso contempla en el escudo de Vulcano, regalo
de su madre, y goza con las imágenes sin conocer los sucesos,
y al hombro se cuelga la fama y el destino de sus nietos.





![Blog Cultureduca educativa facebook La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa facebook La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png)
![Blog Cultureduca educativa twitter La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa twitter La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png)
![Blog Cultureduca educativa pinterest La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa pinterest La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/pinterest.png)
![Blog Cultureduca educativa linkedin La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa linkedin La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png)
![Blog Cultureduca educativa whatsapp La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa whatsapp La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/whatsapp.png)
![Blog Cultureduca educativa print La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa print La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/print.png)
![Blog Cultureduca educativa email La Eneida (VIII) [Virgilio] Blog Cultureduca educativa email La Eneida (VIII) [Virgilio]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/email.png)
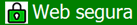
 22 usuarios conectados
22 usuarios conectados