CANTO VII
Combate singular de Héctor y Ayante
Levantamiento de los cadáveres La segunda también se suspende inopinadamente, porque Héctor desafía a los héroes aqueos. Echadas las suertes, le toca a Ayante, y luchan hasta el anochecer. Se pacta una tregua de un día, que los aqueos aprovechan para enterrar a los muertos y construir un muro en torno al campamento.
Dichas estas palabras, el esclarecido Héctor y su hermano Alejandro traspusieron las puertas, con el ánimo impaciente por combatir y pelear. Como cuando un dios envía próspero viento a navegantes que lo anhelan porque están cansados de romper las olas, batiendo los pulidos remos, y tienen relajados los miembros a causa de la fatiga, así, tan deseados, aparecieron aquéllos a los troyanos.
Paris mató a Menestio, que vivía en Arna y era hijo del rey Areítoo, famoso por su clava, y de Filomedusa, la de ojos de novilla; y Héctor con la puntiaguda lanza tiró a Eyoneo un bote en la cerviz, debajo del casco de bronce, y dejóle sin vigor los miembros. Glauco, hijo de Hipóloco y príncipe de los licios, arrojó en la reñida pelea un dardo a Ifínoo Dexíada cuando subía al carro de corredoras yeguas, y le acertó en la espalda: Ifínoo cayó al suelo y sus miembros se relajaron.
Cuando Atenea, la diosa de ojos de lechuza, vio que aquéllos mataban a muchos argivos en el duro combate, descendiendo en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, se encaminó a la sagrada Ilio. Pero, al advertirlo Apolo desde Pérgamo, fue a oponérsele, porque deseaba que los troyanos ganaran la victoria. Encontráronse ambas deidades junto a la encina; y el soberano Apolo, hijo de Zeus, habló primero diciendo:
‑¿Por qué, enardecida nuevamente, oh hija del gran Zeus, vienes del Olimpo? ¿Qué poderoso afecto te mueve? ¿Acaso quieres dar a los dánaos la indecisa victoria? Porque de los troyanos no te compadecerías, aunque estuviesen pereciendo. Si quieres condescender con mi deseo ‑y sería lo mejor‑, suspenderemos por hoy el combate y la pelea; y luego volverán a batallar hasta que logren arruinar a Ilio, ya que os place a vosotras, las inmortales, destruir esta ciudad.
Respondióle Atenea, la diosa de ojos de lechuza:
‑Sea así, oh tú que hieres de lejos, con este propósito vine del Olimpo al campo de los troyanos y de los aqueos. Mas ¿por qué medio has pensado suspender la batalla?
Contestó el soberano Apolo, hijo de Zeus:
s ‑Hagamos que Héctor, de corazón fuerte, domador de caballos, provoque a los dánaos a pelear con él en terrible y singular combate; a indignados los aqueos, de hermosas grebas, susciten a alguien para que luche con el divino Héctor.
Así dijo; y Atenea, la diosa de ojos de lechuza, no se opuso. Héleno, hijo amado de Príamo, comprendió al punto lo que era grato a los dioses, que conversaban, y, llegándose a Héctor, le dirigió estas palabras:
‑¡Héctor, hijo de Príamo, igual en prudencia a Zeus! ¿Querrás hacer lo que te diga yo, que soy tu hermano? Manda que suspendan la batalla los troyanos y los aqueos todos, y reta al más valiente de éstos a luchar contigo en terrible combate, pues aún no ha dispuesto el hado que mueras y llegues al término fatal de tu vida. He oído sobre esto la voz de los sempiternos dioses.
Así dijo. Oyóle Héctor con intenso placer, y, corriendo al centro de ambos ejércitos con la lanza cogida por el medio, detuvo las falanges troyanas, que al momento se quedaron quietas. Agamenón contuvo a los aqueos, de hermosas grebas; y Atenea y Apolo, el del arco de plata, transfigurados en buitres, se posaron en la alta encina del padre Zeus, que lleva la égida, y se deleitaban en contemplar a los guerreros cuyas densas filas aparecían erizadas de escudos, cascos y lanzas. Como el Céfiro, cayendo sobre el mar, encrespa las olas, y el ponto negrea; de semejante modo sentáronse en la llanura las hileras de aqueos y troyanos. Y Héctor, puesto entre unos y otros, dijo:
‑¡Oídme, troyanos y aqueos, de hermosas grebas, y os diré lo que en el pecho mi corazón me dicta! El excelso Cronida no ratificó nuestros juramentos, y seguirá causándonos males a unos y a otros, hasta que toméis la torreada Ilio o sucumbáis junto a las naves, surcadoras del ponto. Entre vosotros se hallan los más valientes aqueos; aquél a quien el ánimo incite a combatir conmigo adelántese y será campeón con el divino Héctor. Propongo lo siguiente y Zeus sea testigo: Si aquél con su bronce de larga punta consigue quitarme la vida, despójeme de las armas, lléveselas a las cóncavas naves, y entregue mi cuerpo a los míos para que los troyanos y sus esposas lo suban a la pira; y, si yo lo matare a él, por concederme Apolo tal gloria, me llevaré sus armas a la sagrada Ilio, las colgaré en el templo de Apolo, que hiere de lejos, y enviaré el cadáver a las naves de muchos bancos, para que los aqueos, de larga cabellera, le hagan exequias y le erijan un túmulo a orillas del espacioso Helesponto. Y dirá alguno de los futuros hombres, atravesando el vinoso mar en una nave de muchos órdenes de remos: «Ésa es la tumba de un varón que peleaba valerosamente y fue muerto en edad remota por el esclarecido Héctor.» Así hablará, y mi gloria no perecerá jamás.
Así dijo. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, pues por vergüenza no rehusaban el desafío y por miedo no se decidían a aceptarlo. Al fin levantóse Menelao, con el corazón afligidísimo, y los apostrofó de esta manera:
‑¡Ay de mí, hombres jactanciosos; aqueas que no aqueos! Grande y horrible será nuestro oprobio si no sale ningún dánao al encuentro de Héctor. Ojalá os volvierais agua y tierra ahí mismo donde estáis sentados, hombres sin corazón y sin honor. Yo seré quien me arme y luche con aquél, pues la victoria la conceden desde lo alto los inmortales dioses.
Esto dicho, empezó a ponerse la magnífica armadura. Entonces, oh Menelao, hubieras acabado la vida en manos de Héctor, cuya fuerza era muy superior, si los reyes aqueos no se hubiesen apresurado a detenerte. El mismo Agamenón Atrida, el de vasto poder, asióle de la diestra exclamando:
‑¡Deliras, Menelao, alumno de Zeus! Nada te fuerza a cometer tal locura. Domínate, aunque estés afligido, y no quieras luchar por despique con un hombre más fuerte que tú, con Héctor Priámida, que a todos amedrenta y cuyo encuentro en la batalla, donde los varones adquieren gloria, causaba horror al mismo Aquiles, que lo aventaja tanto en bravura. Vuelve a juntarte con tus compañeros, siéntate, y los aqueos harán que se levante un campeón tal, que, aunque aquél sea intrépido a incansable en la pelea, con gusto, creo, se entregará al descanso si consigue escapar de tan fiero combate, de tan terrible lucha.
Así dijo; y el héroe cambió la mente de su hermano con la oportuna exhortación. Menelao obedeció; y sus servidores, alegres, quitáronle la armadura de los hombros. Entonces levantóse Néstor, y arengó a los argivos diciendo:
‑¡Oh dioses! ¡Qué motivo de pesar tan grande le ha llegado a la tierra aquea! ¡Cuánto gemiría el anciano jinete Peleo, ilustre consejero y arengador de los mirmidones, que en su palacio se gozaba con preguntarme por la prosapia y la descendencia de los argivos todos! Si supiera que éstos tiemblan ante Héctor, alzaría las manos a los inmortales para que su alma, separándose del cuerpo, bajara a la mansión de Hades. Ojalá, ¡padre Zeus, Atenea, Apolo!, fuese yo tan joven como cuando, encontrándose los pilios con los belicosos arcadios al pie de las murallas de Fea, cerca de la corriente del Járdano, trabaron el combate a orillas del impetuoso Celadonte. Entre los arcadios aparecía en primera línea Ereutalión, varón igual a un dios, que llevaba la armadura del rey Areítoo; del divino Areítoo, a quien por sobrenombre llamaban el macero así los hombres como las mujeres de hermosa cintura, porque no peleaba con el arco y la formidable lanza, sino que rompía las falanges con la férrea maza. Al rey Areítoo matólo Licurgo, no empleando la fuerza, sino la astucia, en un camino estrecho, donde la férrea clava no podía librarlo de la muerte: Licurgo se le adelantó, envasóle la lanza en medio del cuerpo, hízolo caer de espaldas, y despojóle de la armadura, regalo del broncíneo Ares, que llevaba en las batallas. Cuando Licurgo envejeció en el palacio, entregó dicha armadura a Ereutalión, su escudero querido, para que la usara; y éste, con tales armas, desafiaba entonces a los más valientes. Todos estaban amedrentados y temblando, y nadie se atrevía a aceptar el reto; pero mi ardido corazón me impulsó a pelear con aquel presuntuoso ‑era yo el más joven de todos‑ y combatí con él y Atenea me dio gloria, pues logré matar a aquel hombre gigantesco y fortísimo que tendido en el suelo ocupaba un gran espacio. Ojalá me rejuveneciera tanto y mis fuerzas conservaran su robustez. ¡Cuán pronto Héctor, el de tremolante casco, tendría combate! ¡Pero ni los que sois los más valientes de los aqueos todos, ni siquiera vosotros, estáis dispuestos a it al encuentro de Héctor!
De esta manera los increpó el anciano, y nueve por junto se levantaron. Levantóse, mucho antes que los otros, el rey de hombres, Agamenón; luego el fuerte Diomedes Tidida; después, ambos Ayantes, revestidos de impetuoso valor; tras ellos, Idomeneo y su escudero Meriones, que al homicida Enialio igualaba; en seguida Eurípilo, hijo ilustre de Evemón; y, finalmente, Toante Andremónida y el divino Ulises: todos éstos querían pelear con el ilustre Héctor. Y Néstor, caballero gerenio, les dijo:
‑Echad suertes, y aquél a quien le toque alegrará a los aqueos, de hermosas grebas, y sentirá regocijo en el corazón si logra escapar del fiero combate, de la terrible lucha.
Así dijo. Los nueve señalaron sus respectivas tarjas, y seguidamente las metieron en el casco de Agamenón Atrida. Los guerreros oraban y alzaban las manos a los dioses. Y alguno exclamó, mirando al anchuroso cielo:
‑¡Padre Zeus! Haz que le caiga la suerte a Ayante, al hijo de Tideo, o al mismo rey de Micenas, rica en oro.
Así decían. Néstor, caballero gerenio, meneaba el casco, hasta que por fin saltó la tarja que ellos querían, la de Ayante. Un heraldo llevóla por el concurso y, empezando por la derecha, la enseñaba a los próceres aqueos, quienes, al no reconocerla, negaban que fuese suya; pero, cuando llegó al que la había marcado y echado en el casco, al ilustre Ayante, éste tendió la mano, y aquél se detuvo y le entregó la contraseña. El héroe la reconoció, con gran júbilo de su corazón, y, tirándola al suelo, a sus pies, exclamó:
‑¡Oh amigos! Mi tarja es, y me alegro en el alma porque espero vencer al divino Héctor. ¡Ea! Mientras visto la bélica armadura, orad al soberano Zeus Cronión, mentalmente, para que no lo oigan los troyanos; o en alta voz, pues a nadie tememos. No habrá quien, valiéndose de la fuerza o de la astucia, me ponga en fuga contra mi voluntad; porque no creo que naciera y me criara en Salamina, tan inhábil para la lucha.
Tales fueron sus palabras. Ellos oraron al soberano Zeus Cronión, y algunos dijeron, mirando al anchuroso cielo:
‑¡Padre Zeus, que reinas desde el Ida, gloriosísimo, máximo! Concédele a Ayante la victoria y un brillante triunfo; y, si amas también a Héctor y por él te interesas, dales a entrambos igual fuerza y gloria.
Así hablaban. Púsose Ayante la armadura de luciente bronce; y, vestidas las armas en torno de su cuerpo, marchó tan animoso como el terrible Ares cuando se encamina al combate de los hombres, a quienes el Cronión hace venir a las manos por una roedora discordia. Tan terrible se levantó Ayante, antemural de los aqueos, que sonreía con torva faz, andaba a paso largo y blandía enorme lanza. Los argivos se regocijaron grandemente, así que lo vieron, y un violento temblor se apoderó de los troyanos; al mismo Héctor palpitóle el corazón en el pecho; pero ya no podía manifestar temor ni retirarse a su ejército, porque de él había partido la provocación. Ayante se le acercó con su escudo como una torre, broncíneo, de siete pieles de buey, que en otro tiempo le hiciera Tiquio, el cual habitaba en Hila y era el mejor de los curtidores. Éste formó el manejable escudo con siete pieles de corpulentos bueyes y puso encima, como octava capa, una lámina de bronce. Ayante Telamonio paróse, con el escudo al pecho, muy cerca de Héctor; y, amenazándolo, dijo:
‑¡Héctor! Ahora sabrás claramente, de solo a solo, cuáles adalides pueden presentar los dánaos, aun prescindiendo de Aquiles, que rompe filas de guerreros y tiene el ánimo de un león. Mas el héroe, enojado con Agamenón, pastor de hombres, permanece en las corvas naves surcadoras del ponto, y somos muchos los capaces de pelear contigo. Pero empiece ya la lucha y el combate.
Respondióle el gran Héctor, el de tremolante casco:
‑¡Ayante Telamonio, del linaje de Zeus, príncipe de hombres! No me tientes cual si fuera un débil niño o una mujer que no conoce las cosas de la guerra. Versado estoy en los combates y en las matanzas de hombres; sé mover a diestro y a siniestro la seca piel de buey que llevo para luchar denodadamente; sé lanzarme a la pelea cuando en prestos carros se batalla, y sé deleitar al cruel Ares en el estadio de la guerra. Pero a ti, siendo cual eres, no quiero herirte con alevosía, sino cara a cara, si puedo conseguirlo.
Dijo, y blandiendo la enorme lanza, arrojóla y atravesó el bronce que cubría como octava capa el gran escudo de Ayante formado por siete boyunos cueros: la indomable punta horadó seis de éstos y en el séptimo quedó detenida. Ayante, del linaje de Zeus, tiró a su vez su luenga lanza y dio en el escudo liso del Priámida, y la robusta lanza, pasando por el terso escudo, se hundió en la labrada coraza y rasgó la túnica sobre el ijar; inclinóse el héroe, y evitó la negra muerte. Y arrancando ambos las luengas lanzas de los escudos, acometiéronse como carniceros leones o puercos monteses, cuya fuerza es inmensa. El Priámida hirió con la lanza el centro del escudo de Ayante, y el bronce no pudo romperlo porque la punta se torció. Ayante, arremetiendo, clavó la suya en el escudo de aquél, a hizo vacilar al héroe cuando se disponía para el ataque; la punta abrióse camino hasta el cuello de Héctor, y en seguida brotó la negra sangre. Mas no por esto cesó de combatir Héctor, el de tremolante casco, sino que, volviéndose, cogió con su robusta mano un pedrejón negro y erizado de puntas que había en el campo; lo tiró, acertó a dar en el bollón central del gran escudo de Ayante, de siete boyunas pieles, a hizo resonar el bronce que lo cubría. Ayante entonces, tomando una piedra mucho mayor, la despidió haciéndola voltear con una fuerza inmensa. La piedra torció el borde inferior del hectóreo escudo, cual pudiera hacerlo una muela de molino, y chocando con las rodillas de Héctor lo hizo caer de espaldas asido al escudo; pero Apolo en seguida lo puso en pie. Y ya se hubieran atacado de cerca con las espadas, si no hubiesen acudido dos heraldos, mensajeros de Zeus y de los hombres, que llegaron respectivamente del campo de los troyanos y del de los aqueos, de broncíneas corazas: Taltibio a Ideo, prudentes ambos. Éstos interpusieron sus cetros entre los campeones, a Ideo, hábil en dar sabios consejos, pronunció estas palabras:
‑¡Hijos queridos! No peleéis ni combatáis más; a entrambos os ama Zeus, que amontona las nubes, y ambos sois belicosos. Esto lo sabemos todos. Pero la noche comienza ya, y será bueno obedecerla.
Respondióle Ayante Telamonio:
‑¡Ideo! Ordenad a Héctor que lo disponga, pues fue él quien retó a los más valientes. Sea el primero en desistir; que yo obedeceré, si él lo hiciere.
Díjole el gran Héctor, el de tremolante casco:
‑¡Ayante! Puesto que los dioses te han dado corpulencia, valor y cordura, y en el manejo de la lanza descuellas entre los aqueos, suspendamos por hoy el combate y la lucha, y otro día volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe, después de otorgar la victoria a quien quisiere. La noche comienza ya, y será bueno obedecerla. Así tú regocijarás, en las naves, a todos los aqueos y especialmente a tus amigos y compañeros; y yo alegraré, en la gran ciudad del rey Príamo, a los troyanos y a las troyanas, de rozagantes peplos, que habrán ido a los sagrados templos a orar por mí. ¡Ea! Hagámonos magníficos regalos, para que digan aqueos y troyanos: «Combatieron con roedor encono, y se separaron unidos por la amistad.»
Cuando esto hubo dicho, entregó a Ayante una espada guarnecida con argénteos clavos, ofreciéndosela con la vaina y el bien cortado ceñidor; y Ayante regaló a Héctor un vistoso tahalí teñido de púrpura. Separáronse luego, volviendo el uno a las tropas aqueas y el otro al ejército de los troyanos. Éstos se alegraron al ver a Héctor vivo, y que regresaba incólume, libre de la fuerza y de las invictas manos de Ayante, cuando ya desesperaban de que se salvara; y lo acompañaron a la ciudad. Por su parte, los aqueos, de hermosas grebas, llevaron a Ayante, ufano de la victoria, a la tienda del divino Agamenón.
Así que estuvieron en ella, Agamenón Atrida, rey de hombres, sacrificó al prepotente Cronión un buey de cinco años. Al instante to desollaron y prepararon, lo partieron todo, lo dividieron con suma habilidad en pedazos muy pequeños, lo atravesaron con pinchos, to asaron cuidadosamente y lo retiraron del fuego. Terminada la faena y dispuesto el festín, comieron sin que nadie careciese de su respectiva porción; y el poderoso héroe Agamenón Atrida obsequió a Ayante con el ancho lomo. Cuando hubieron satisfecho el deseo de beber y de comer, el anciano Néstor, cuya opinión era considerada siempre como la mejor, comenzó a darles un consejo. Y, arengándolos con benevolencia, así les dijo:
‑¡Atrida y demás príncipes de los aqueos todos! Ya que han muerto tantos melenudos aqueos, cuya negra sangre esparció el cruel Ares por la ribera del Escamandro de límpida corriente y cuyas almas descendieron a la mansión de Hades, conviene que suspendas los combates, y mañana, reunidos todos al comenzar del día, traeremos los cadáveres en carros tirados por bueyes y mulos, y los quemaremos cerca de los bajeles para llevar sus cenizas a los hijos de los difuntos cuando regresemos a la patria tierra! Erijamos luego con sierra de la llanura, amontonada en torno de la pira, un túmulo común; edifiquemos en seguida a partir del mismo una muralla con altas torres, que sea un reparo para las naves y para nosotros mismos; dejemos puertas que se cierren con bien ajustadas tablas, para que pasen los carros, y cavemos delante del muro un profundo foso, que detenga a los hombres y a los caballos si algún día no podemos resistir la acometida de los altivos troyanos.
Así habló, y los demás reyes aplaudieron. Reuniéronse los troyanos en la acrópolis de Ilio, cerca del palacio de Príamo, y la junta fue agitada y turbulenta. El prudente Anténor comenzó a arengarles de esta manera:
‑¡Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré to que en el pecho mi corazón me dicta! Ea, restituyamos la argiva Helena con sus riquezas y que los Atridas se la lleven. Ahora combatimos después de quebrar la fe ofrecida en los juramentos, y no espero que alcancemos éxito alguno mientras no hagamos lo que propongo.
Dijo, y se sentó. Levantóse el divino Alejandro, esposo de Helena, la de hermosa cabellera, y, dirigiéndose a aquél, pronunció estas aladas palabras:
‑¡Anténor! No me place lo que propones y podías haber pensado algo mejor. Si realmente hablas con seriedad, los mismos dioses te han hecho perder el juicio. Y a los troyanos, domadores de caballos, les diré lo siguiente: Paladinamente lo declaro, no devolveré la mujer, pero sí quiero dar cuantas riquezas traje de Argos y aun otras que añadiré de mi casa.
Dijo, y se sentó. Levantóse Príamo Dardánida, consejero igual a los dioses, y les arengó con benevolencia diciendo:
‑¡Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, y os manifestaré lo que en el pecho mi corazón me dicta! Cenad en la ciudad, como siempre; acordaos de la guardia, y vigilad todos; al romper el alba, vaya Ideo a las cóncavas naves; anuncie a los Atridas, Agamenón y Menelao, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda, y háganles esta prudente consulta: Si quieren, que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres; y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca.
Así dijo; ellos lo escucharon y obedecieron, tomando la cena en el campo sin romper las filas, y, apenas comenzó a alborear, encaminóse Ideo a las cóncavas naves y halló a los dánaos, servidores de Ares, reunidos en junta cerca de la nave de Agamenón. El heraldo de voz sonora, puesto en medio, les dijo:
‑¡Atrida y demás príncipes de los aqueos todos! Mándanme Príamo y los ilustres troyanos que os participe, y ojalá os fuera acepta y grata, la proposición de Alejandro, por quien se suscitó la contienda. Ofrece dar cuantas riquezas trajo a Ilio en las cóncavas naves ‑¡así hubiese perecido antes!‑ y aun añadir otras de su casa; pero se niega a devolver la legítima esposa del glorioso Menelao, a pesar de que los troyanos se lo aconsejan. Me han ordenado también que os haga esta consulta: Si queréis, que se suspenda el horrísono combate para quemar los cadáveres; y luego volveremos a pelear hasta que una deidad nos separe y otorgue la victoria a quien le plazca.
Así habló. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos. Pero al fin Diomedes, valiente en la pelea, dijo:
‑No se acepten ni las riquezas de Alejandro, ni a Helena tampoco; pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos.
Así se expresó; y todos los aqueos aplaudieron, admirados del discurso de Diomedes, domador de caballos. Y el rey Agamenón dijo entonces a Ideo:
‑¡Ideo! Tú mismo oyes las palabras con que responden los aqueos; ellas son de mi agrado. En cuanto a los cadáveres, no me opongo a que sean quemados, pues ha de ahorrarse toda dilación para satisfacer prontamente a los que murieron, entregando sus cuerpos a las llamas. Zeus tonante, esposo de Hera, reciba el juramento.
Dicho esto, alzó el cetro a todos los dioses; a Ideo regresó a la sagrada Ilio, donde lo esperaban, reunidos en junta, troyanos y dárdanos. El heraldo, puesto en medio, dijo la respuesta. En seguida dispusiéronse unos a recoger los cadáveres, y otros a ir por leña. A su vez, los argivos salieron de las naves de muchos bancos, unos para recoger los cadáveres, y otros para ir por leña.
Ya el sol hería con sus rayos los campos, subiendo al cielo desde la plácida y profunda corriente del Océano, cuando aqueos y troyanos se mezclaron unos con otros en la llanura. Difícil era reconocer a cada varón; pero lavaban con agua las manchas de sangre de los cadáveres y, derramando ardientes lágrimas, los subían a los carros. El gran Príamo no permitía que los troyanos lloraran: éstos, en silencio y con el corazón afligido, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a la sacra Ilio. Del mismo modo, los aqueos, de hermosas grebas, hacinaron los cadáveres sobre la pira, los quemaron y volvieron a las cóncavas naves.
Cuando aún no despuntaba la aurora, pero ya la luz del alba se difundía, un grupo escogido de aqueos se reunió en torno de la pira. Erigieron con tierra de la llanura un túmulo común; construyeron a partir del mismo una muralla con altas torres, que sirviese de reparo a las naves y a ellos mismos; dejaron puertas, que se cerraban con bien ajustadas tablas, para que pudieran pasar los carros, y cavaron delante del muro un gran foso profundo y ancho, que defendieron con estacas.
De tal suerte trabajaban los melenudos aqueos; y los dioses, sentados junto a Zeus fulminador, contemplaban la grande obra de los aqueos, de broncíneas corazas. Y Poseidón, que sacude la tierra, empezó a decirles:
‑¡Padre Zeus! ¿Cuál de los mortales de la vasta tierra consultará con los dioses sus pensamientos y proyectos? ¿No ves que los melenudos aqueos han construido delante de las naves un muro con su foso, sin ofrecer a los dioses hecatombes perfectas? La fama de este muro se extenderá tanto como la luz de la aurora; y se echará en olvido el que ¡abramos yo y Febo Apolo cuando con gran fatiga construimos la ciudad para el héroe Laomedonte.
Zeus, que amontona las nubes, respondió muy indignado:
‑¡Oh dioses! ¡Tú, prepotente batidor de la tierra, qué palabras proferiste! A un dios muy inferior en fuerza y ánimo podría asustarle tal pensamiento; pero no a ti, cuya fama se extenderá tanto como la luz de la aurora. Ea, cuando los aqueos, de larga cabellera, regresen en las naves a su patria tierra, derriba el muro, arrójalo entero al mar, y enarena otra vez la espaciosa playa para que desaparezca la gran muralla aquea.
Así éstos conversaban. Al ponerse el sol los aqueos tenían la obra acabada; inmolaron bueyes y se pusieron a cenar en las respectivas tiendas, cuando arribaron, procedentes de Lemnos, muchas naves cargadas de vino que enviaba Euneo Jasónida, hijo de Hipsípile y de Jasón, pastor de hombres. El hijo de Jasón mandaba separadamente, para los Atridas, Agamenón y Menelao, mil medidas de vino. Los melenudos aqueos acudieron a las naves; compraron vino, unos con bronce, otros con luciente hierro, otros con pieles, otros con vacas y otros con esclavos; y prepararon un festín espléndido. Toda la noche los melenudos aqueos disfrutaron del banquete, y lo mismo hicieron en la ciudad los troyanos y sus aliados. Toda la noche estuvo el próvido Zeus meditando cómo les causaría males y tronando de un modo horrible: el pálido temor se apoderó de todos, derramaron a tierra el vino de las copas, y nadie se atrevió a beber sin que antes hiciera libaciones al prepotente Cronión. Después se acostaron y el don del sueño recibieron.





![Blog Cultureduca educativa facebook “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa facebook “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/facebook.png)
![Blog Cultureduca educativa twitter “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa twitter “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/twitter.png)
![Blog Cultureduca educativa pinterest “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa pinterest “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/pinterest.png)
![Blog Cultureduca educativa linkedin “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa linkedin “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/linkedin.png)
![Blog Cultureduca educativa whatsapp “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa whatsapp “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/whatsapp.png)
![Blog Cultureduca educativa print “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa print “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/print.png)
![Blog Cultureduca educativa email “La Iliada” (VII) [Homero] Blog Cultureduca educativa email “La Iliada” (VII) [Homero]](https://natureduca.com/culturblog/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/buttons/somacro/email.png)
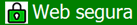
 15 usuarios conectados
15 usuarios conectados